
|
Adolfo Carreto Hernández (La Zarza 1944 - Caracas 2008) |
|
|
|
|
|
( Periódicamente se irán añadiendo los distintos apartados. En rojo, los añadidos después de su fallecimiento ) |
|
|

Ese águila majestuosa, realmente majestuosa, de ahí el nombre de águila real, es mía desde que nací, desde que la vi, yo mojándome los pies en las ribereñas aguas del Duero, en las arribes, y ella planeando entre los picachos de lado y lado. Ese águila real, del mismo color de la piedra donde anida, es mía desde que desperté al embrujo de las Arribes. Salamanca y Portugal de por medio. Agua del Duero en el fondo, cielo azulosamente claro en el cielo. Ese águila que va y viene casi sin aletear, extendiéndose cuan ancha es, es mía desde que me hicieron ser de donde soy, esto es, de un tiempo tan remoto que casi es el principio del tiempo.
La llaman también águila perdiguera, que suena a apellido de can olfateando rastros de perdices. También la llaman águila perdiguera y es porque la perdiz es su manjar. Perdices que por estos pagos las hay para los mejores bocados. Perdices no solamente en los trigales que ondean no en los barrancales de las arribes sino tierra arriba, tierra adentro, donde el campo se hace menos agreste y donde los colores, de pardos, pasan a oro con mote de amapola. Perdices no sólo para los cazadores que ahora acotan cotos sino para el águila, que desde lo más alto, casi desde donde el cielo se estanca, otea, planeando, para ver. Y ve. Y una vez lista la perdiz, el águila se torna velocidad en picado para que la perdiz sea su alimento.
Yo tuve una perdiz enjaulada porque mi padre me la trajo de pichón y mi tío me enseñó a introducirle el grano por el pico. Yo sé cuando la perdiz está harta solamente palpándole el papo. Yo sé cómo canta el macho para enamorar a la hembra. Yo sé colocar las manos así para entonar el reclamo. El águila perdiguera no es de perdices enjauladas, ni necesita reclamos para despertarlas; solamente necesita andarse por la altura escalofriante de su cielo para, en un ¡zas!, empujarse hasta la perdiz en el suelo.
Ese águila real es mía desde que la vi suspendida por encima de los picachos que sirven de camino al río. Ese águila es mía desde que mi padre le privó del pichón que yo luego convertí en perdiz enjaulada para que el águila no se saliera con la suya. Ese águila es mía desde que un día la vi abatida a mis pies, no recuerdo por quién. Ese águila real es el alma de mi alma, el alma de este territorio agreste, tan viejo como el tiempo, tan presente como la eternidad. Y es que las Arribes no serían tales sin el águila real, perdiguera, igual que el águila no lo sería sin los picachos, y las piedras tampoco sin el río. Y nada sería lo que es sin mi recuerdo.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Yo guardo tu alma en mi corazón. Cuando yo muera, guarda en ti, Salamanca dorada, mi recuerdo. Así Unamuno. Así Salamanca. Salamanca inventó a Unamuno y Unamuno se inventó en Salamanca. Don Miguel pudo nacer donde fuera pero su alma es salmantina, y su temple, y su ir y venir, y su seriedad enjuta, y su gallardía, y su castellano temple, y su seriedad eterna, y su agonía, y lo trágico de su sentimiento y su sentimiento trágico, y su saber. Unamuno se hizo a sí mismo Quijote castellano de la Castilla Vieja, de la Castilla sin molinos de viento pero con molinos silenciosos movidos por las aguas de los riachuelos. Unamuno es el engendro de una eternidad que comenzó en sí mismo y en él perdura. En Salamanca.
He paseado por los mismos caminos de Unamuno para ver si me tropezaba con él, y sí. En las callejas de Salamanca, y en sus campos, todo huele a Unamuno, todo perfuma perennidad. He entrado en las iglesias que él frecuentaba buscando a un Dios que encontraba cada día pero que cada día lo buscaba con mayor ahínco. Me he inclinado en el brocal del pozo del patio del Convento de San Esteban para gritar lo mismo que el gritaba para que el eco le devolviera su identidad. Y sí, allí estaba la identidad de Unamuno emergiendo desde las profundidades, mojada con el rezo de los dominicos que por los claustros deambulaban meditando vaya a saber uno que eternidades. He escudriñado su casa, esa que no huele a palacio sino a austeridad, esa con mesas de madera tosca y castellana, esa con decoraciones que no estaban donde están para decorar sino para indagar un más allá siempre perseguido.
He ingresado al aula para escuchar la profundidad de su voz, y no solamente en el aula está, y no sólo en el patio, y no sólo en el rectorado, y no sólo en la biblioteca, ni en el claustro, ni recostada en las columnatas; su voz, como cualquiera de los pájaros que todavía se atreven a un aleteo por allí, aletea como ellos, poniéndole enjundia al ambiente, poniendo solemnidad al recinto.
Yo he seguido paso a paso a Unamuno por los pasos de Salamanca y en cada paso lo he conseguido: sentado en la alameda, estribado en el puente sobre el Tormes, extasiado en la torre de El Gallo de la catedral vieja, prendido su espíritu del Cristo de las batallas, como si del mismo Cristo de Velásquez se tratara.
La tragedia de Unamuno, el sentimiento trágico de la vida no es de puertas a fuerza sino de puertas del alma adentro, no es de profeta catastrófico predicando alocado a la sombra de la torre de Clavero o contemplando el martirio plateresco de San Esteban en la fachada del convento, o discutiendo las picardías con el Lazarillo o indagando en las noches oscuras de Teresa de Ávila o Juan de la Cruz. Ni mucho menos. Su predicación no iba por lo catastrófico sino por lo imperecedero. Y eso se nota siguiendo sus pasos salmantinos.
Guardó eternamente el alma de Salamanca en su corazón y deseó que Salamanca guardara en su corazón la suya. Y así ha sido. Quien no lo crea que vaya a Salamanca y se ponga ante su casa para escuchar cómo él eternamente continúa diciéndolo: Yo guardo tu alma en mi corazón. Cuando yo muera, guarda en ti, Salamanca dorada, mi recuerdo. Salamanca guarda más que su recuerdo: conserva, intacta, su esencia.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Entre estas murallas viví yo. Digo bien, viví. Estas murallas se construyeron para vivir dentro de ellas, con ellas, a seguro de ellas, alejados de lo que hubiera puertas afuera. Estas murallas son, todavía hoy, para preservar la identidad, para que cada cual se mire a sí mismo, para que entre uno y otro no haya más espacio que el necesario. Estas son las murallas que más vida me han dado. A su resguardo los años comenzaron a convertirse en seriedad luego de algunos caprichos de la edad. Gracias a estas murallas uno no podía salirse de sí mismo, y no porque estuviera encarcelado sino porque, en su entraña, vivía a su aire.
Son estas murallas de Ávila las que más quiero. Son las más castellanas de todas las murallas. Son las más decididas. Son las más invulnerables. Por un lado se asientan sobre roquedales a flor de suelo, por el otro sobre roquedales tupidos ya con algún verdor. Y por el otro, el río, y el puente sobre el río para dar entrada a todo aquel que se le permitiera.
Yo entraba y salía con el permiso de sus puertas pétreas sin condicionamientos. Se podía salir para airearse más, pero nunca para permanecer fuera. Nuestro vivir estaba dentro porque dentro estaba todo. El amor y la oración, el cabreo y el cachondeo, la rebeldía y la pacificación, la protesta y la concesión. Dentro de las murallas los paseos, y encima de las murallas también. Dentro de las murallas los escarceos y a la sombra de ellas igualmente. Dentro de las murallas, la catedral, los conventos, las iglesias por doquier, los estilos allí concentrados y fuera de ellas la ilusión por alcanzarlos.
Dentro de esas murallas todos éramos el mismo aunque nos viéramos diferentes. Dentro de esas murallas todos hablábamos idéntico desparpajo aunque creyéramos que éramos de diferentes estilos. Dentro de ellas hacíamos las concesiones necesarias, también las necesarias confesiones, porque todos los secretos quedaban protegidos por esas murallas.
Ávila no es una ciudad amurallada, son las murallas quienes guardan dentro de sí a una ciudad. Las murallas de Ávila son su piel, pero son también su carne, y vivificando la carne, el espíritu que da consistencia a la ciudad.
Estas murallas abulenses son parte de mí y yo soy parte de ellas. Cuando se tienen aquellos años todo lo que a uno circunda se vuelve uno y nunca más se puede desprender. Lo que esas murallas guardan de historia es, sobre todo, mi historia, que es la única historia que, a la larga, merece la pena.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Este es el jardín en el que Calixto y Melibea hacían de las suyas. Este es un jardín cómplice, como todos los jardines, porque un jardín que no esconde secretos de amor deja de ser jardín. Para eso son los jardines, para que explote la hermosura, para ofrecer la flor, para escudarse entre las ramas, para corretear jugando a un escondite mentiroso.
Todo lo que queda fuera del jardín, por muy monumental que sea, deja de ser trascendente para los sentimientos de los enamorados, y más cuando el jardín es imprescindible para el encuentro. O sea, que las catedrales, por mucho que se ufanen, quedan al margen, y los saberes de las cátedras también, y las oraciones en los conventos igual. No hay nada que supere a un jardín cuando se convierte en cómplice para los arrumacos, y cuando esos devaneos están protegidos por la segura mirada centinela de la Celestina.
En Salamanca Calixto y Melibea encontraron el reducto del jardín del Huerto de la Celestina para jurarse lo que se juran todos los enamorados, para dispensarse las licencias que se dispensan todos los enamorados, para arroparse en la calentura con la que se arropan todos los enamorados, para inventarse un mundo ajeno al resto como el que se inventan todos los enamorados. En Salamanca Calixto y Melibea encontraron un nido construido por la alcahueta celestina para protegerlos de lo que hay que proteger a los clandestinos enamorados.
He estado en ese jardín no buscando amores propios sino ajenos, casi espiando, con el afán de encontrar lo que uno no ha encontrado. He estado en ese jardín y he conseguido a ambos enrollados en sí mismos, teniendo a las estrellas como testigos de que es posible lo imposible. Me he inclinado sobre la tapia de ese jardín para avanzar la mirada hacia el río, sospechando que en cualquiera de sus recodos se repite la misma historia, porque esta historia, por ser eterna, se repite día a día, noche a noche, a tiempo y a destiempo.
¿Cómo no iba a haber en Salamanca un huerto así con toda la algarabía que en Salamanca ha habido y hay? ¿Cómo no iba a haber en Salamanca jardines florecidos para el amor con todo lo que escribieron sobre el Amor Teresa, Unamuno y compañeros de rutas místicas?
He estado con Calixto y Melibea en su reducto, y muy a pesar de la Celestina, pues ella, como buena alcahueta, no se fía. Pero la mirada de los enamorados ha puesto tranquilidad a su acechanza asegurándole mi imparcialidad, y hasta mi complicidad. Nos hemos sentado los tres sobre el brocal del pozo del huerto y hemos lanzado luego la alrada a lo profundo para extraer agua fresca y contagiosa. Y lo que llegó al brocal fue un espejo de transparencia de estrellas y sonrisas clandestinas. O sea, que ya tengo jardín donde acudir para sumirme en mis recuerdos, esos que todos conservamos y que jamás fenecen.
¿Quieres que haga de Celestina?, pregunta la Celestina, y yo que no, que ya tengo mi complicidad a buen recaudo. Y le muestro los poemas de Santa Teresa y sonríe, porque ella, la Celestina, también urdió esos versos, también quedó presa en esas complicidades.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Mucho ha tenido que defenderse Castilla porque castillos y fortalezas hay por doquier. Castillos de todos los tiempos y para todas las necesidades. Fortalezas para hacerse fuerte y resistir. Castillos envueltos en misterios y fuentes de leyendas medievales o no. Castillos desde donde se otea, desde donde se vigila, desde donde se alerta. Almenas con mirada casi al infinito y desde donde las trompetas previenen. Castillos que se convierten en islas pétreas luego de izar el puente movedizo. Castillos de piedra de Castilla, labrada con austeridad y tesón, para que perdure. El tiempo ha logrado desmoronar a algunos pero no a la mayoría.
Ávila es tierra sembrada de castillos, y Valladolid no digamos, y León y Burgos y Segovia y el resto. Castilla sin castillos tendría otro nombre, y otro temple. El castillo es a Castilla lo que los olivares a Jaén, lo que los cruceiros a Galicia. En Galicia un camino sin cruceiro es un camino desprotegido, a la intemperie, a merced de cualquier destino. Igual Castilla sin castillos.
Desde el siglo XI los castillos se hacen necesidad, supervivencia, lugar de alerta. Antes también, pero desde el once, doce y trece los castillos van siendo parte consustancial de la geografía castellana, la cual, desde entonces, no sabe vivir, ni puede, sin sus castillos.
Y tantos castillos ¿para qué?. Para que Castilla continúe siendo Castilla. Todos los castillos y fortalezas comenzaron siendo necesidad estratégica defensiva, pero cuando la Reconquista fue reconquistando lo que era suyo, cuando fueron desapareciendo los avances de los moros y otros intentos de invasión, algunos castillos perdieron su fin pero no su majestuosidad pétrea, no su belleza, y fueron reconvertidos para palacios, es decir, mansiones de postín para la nobleza.
Todos los castillos están donde están, en el sitio justo, en el lugar apropiado, ahí desde donde se divisan todos los caminos, en el teso, en el roquedal, sobre el acantilado, para que bien se vea pero, sobre todo, para bien ver.
Así el castillo de Peñaranda de Duero, en tierras de Burgos, el cual se iza sobre el espectacular roquedal. Cerca del Duero, el río como un castillo más de agua decidida porque, el Duero, como los castillos, necesita del puente para surcar hacia la otra orilla, para entrar o para salir, en cualquiera de los casos, siempre para defenderse.
Es sólo un ejemplo. Siempre he creído que el gran castillo de Castilla es Castilla, que la meseta lo es porque es castillo y que el resto de los castillos de Castilla no son otra cosa que ventanas del único castillo por donde mira y se defiende Castilla.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

No sé si será el castillo de los castillos de Castilla, pero casi. No sé si el más grande, pero casi. No sé si el más suntuoso, pero casi. El castillo de la Mota está sobre la mota, es decir, sobre ese promontorio de Medina del Campo desde donde se otea todo. Y no era para menos. Desde las almenas, desde las torres, desde los vigías había que estar al tanto de todo.
Este castillo sigue estando ahí y viene de lejos. En el siglo XII Medina ya tenía muralla. Dicen que de origen árabe. Pues sobre los lienzos de esa muralla perfectamente anclada cimentaron los cimientos del castillo. Muchos siglos transitaron hasta que los reyes Católicos le dieron el empujón definitivo convirtiéndolo, según se dice, “era el mejor castillo europeo en la modalidad de transición”.
Pisé este castillo a los catorce años. Andaba yo por sus alrededores en plan de querer ser algo en la vida a fuerza de estudio y de una vocación que no supe si era verdadera o impuesta. El tiempo se encargó. Andábamos de La Mejorada a Olmedo, de Olmedo a Medina camino vía férrea, cruzando el Adaja sobre el puente o sobre el agua, perfectamente transitable a pie en verano. Andábamos en busca de lo que se busca a esas edades, desde conejos y patos hasta quién sabe si amores primerizos. Y nos topamos, me topé, con el Castillo. Fue para mi un descubrimiento que hasta ese entonces solamente estaba en los libros. Daba miedo traspasar el puente levadizo, ese que ya no se izó desde la última vez, siglos hacía. Daba impresión reverencial traspasar la arcada de su entrada. ¡Por allí habían entrado y salido tantos...!
Me enteré de que allí estuvo Juana la Loca, antes de que el castillo se convirtiera en prisión. Me enteré de que allí estuvo preso César Borgia por cualquiera de sus múltiples desmanes, que fueron muchos y de no poca monta. Me enteré que se escapó deslizándose por una maroma y, aunque se la cortaron, logró huir con heridas incluidas. Me enteré de no sé cuantas complicidades entre reyes, magnates, capitanes, aspirantes a tronos, traidores de uno y otro rey, filibusteros y de todo ese enjambre de meticulosidades que deambulan por los castillos, año tras año, siglo tras siglo.
Y es que, en este castillo cabe todo. Es tan grande, y de tanto tiempo, que da para todo. Es una ciudad con todo lo que una ciudad necesita para resistir cuando es asediada. Es una isla sobre una mota castellana y solamente se convierte en península cuando el puente levadizo está a ras. Y es que yo entonces también estaba a ras, entre el agua del foso y la consistencia del castillo, entre un pasado allí permanente y un futuro aún no decidido.
Sea como sea, para mí este castillo es el castillo, el más cercano, el de mi niñez, el de mi asombro, el de mis leyendas infantiles, el de mis sobrecogimientos, el de mi personal historia. Cuando luego he pasado a su lado siempre el estremecimiento me sobrecoge, y no es sólo por su monumentalidad, que también, sino por la edad en el que lo descubrí, cuando andaba en pos de aventuras y me topé con la aventura petrificada de tantos y tantos que por allí pasaron.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

La catedral de Burgos es un enjambre de agujas de piedra gótica que pretenden enhebrar tierra y cielo, cielo y tierra. Tierra castellana y cielo castellano. Tierra de día y de noche, cielo de noche y de día.
Las agujas de la catedral de Burgos son tantas que son todas, cada una apuntando a cada estrella veraniega o invernal, primaveral u otoñal, cada una indicando un camino para recaer en el camino único.
No sé si el obispo Mauricio, ni sé si Fernando III, oficialmente santo, sabían lo que estaban patrocinando cuando pusieron la primera piedra de esta catedral, allá por el siglo XIII, justamente el 20 de julio de 1221. Tampoco sé por qué llaman santo al rey, pero aunque no lo sé, con esta catedral es suficiente, porque la catedral de Burgos es un milagro de piedra con alma, de espíritu que se estira desde la meseta castellana para llegar a la meseta del castellano cielo estrellado.
Esta catedral de Burgos es santa por dentro y por fuera, es espiritualidad externa y tierna, es alma que se deja ver en toda su diafanidad. Quien no piense en Dios oteando las agujas de la catedral de Burgos es porque es ateo. No cabe otra alternativa. Y quien no crea en la perpetuidad, o en el éxtasis, que venga a Burgos y se enfrente a la catedral, alce la mirada y comprobará a dónde lo encaminan.
Fernando III, el Santo, se casó en Burgos, pero no en esta catedral que todavía él no había ordenado. Venía envuelto en la victoria de las Navas de Tolosa contra los musulmanes. Eran tiempos de guerras musulmanas, como los de ahora, con mártires de bando y bando, como los de ahora, con pleitos de herencias políticas, linderos y geografías, como los de ahora. Eran tiempos de buenos y malos, como los de ahora, aunque ni entonces ni ahora lleguemos a descifrar cuáles los buenos, cuáles los malos.
No cabe duda de que Fernando III, el Santo, tenía debilidad por la fe católica, y no solamente porque en su agenda primara acabar con los moros a como lugar diera, sino por esa constancia de la fe petrificada en las catedrales. Además de la de Burgos se empeñó en la de Toledo. Así que la santidad de este gobernante está amarrada a la piedra gótica castellana que emerge del suelo para caminar hacia el cielo por el sendero apuntalado de las agujas.
Pero es que, además, junto a su padre, fundó la Universidad de Salamanca, lo que le imprime otro talante de santidad laica, cosa que en aquellos tiempos no se daba. Pero algo tenía este hombre en su alma, además de las armas en sus manos; lo sucede su hijo Alfonso X, el Sabio. O sea, que del camino de la santidad, al camino de la sabiduría, que no deja de ser el mismo camino.
Las agujas de la catedral de Burgos continúan escribiendo desde el suelo en el cielo todos estos milagros.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Eran aquellos tiempos de cruzadas, que eran guerras religiosas, y para guerras religiosas nada mejor que caballeros religiosos para protagonizarlas. Así los musulmanes sabían a qué atenerse. Caballo y caballero, cruz y lanza en ristre, oración y contemplación junto a rescate de lugares y personas, era la tónica. Y por aquellos tiempos y en Salamanca un grupo de caballeros recorriendo sobre sus monturas al riberas del Duero para que los infieles no traspasaran los linderos del reino de León, idearon la defensa. Otros del mismo talante se les unieron y ya eran bastantes. Y entonces fue cuando surgió la inspiración: una orden de caballería para defender la fe. Y surgió lo que luego se llamaría Orden de Alcántara.
Por estos lados salmantinos fue y de aquellos caballeros queda la muestra: la torre, esta torre, la torre de Clavero. Y ahí está. Y perdurará porque no podía desaparecer. Puede que desapareciera el entorno, porque esta torre, dicen, era la atalaya de una construcción donde vivía el clavero mayor y sus allegados: el Clavero Mayor, el guardián de las llaves de la Orden.
Tal como se la ve sigue siendo fortaleza y hechiza. Vas hacia ella por la angosta calle y te atrae como si te obligara a penetrarla y subir sus escalones hasta lo más alto y desde allí otear como Salamanca está a salvo gracias a ella.
Era ya entrado el siglo XV cuando, dicen, don Diego de Anaya y don Francisco de Sotomayor, salmantinos por demás, decidieron construir esa fortaleza. De base cuadrada va convirtiéndose en octogonal, y en lo alto, desde donde se otea, fluyen los miradores como otras minúsculas torres que quieren continuar creciendo.
Es esta una fortaleza con todo el encanto de las fortalezas pero emergiendo en Salamanca, que no se especializa precisamente en fortalezas. Murallas sí ltuvo, pero no de mucha monta. El sino de Salamanca no era precisamente la guerra a pesar de que en ella confluyeron. Salamanca estaba ideada para otros menesteres, para hombres de verbo encendido y de pluma en ristre, para confesores de reyes y hasta de santos, para limpiar conciencias atormentadas y para contribuir al jolgorio de los estudiantes con su desparpajo y sus ansias de vivir.
Digo que esta torre hechiza. Lo he visto en los ojos que la miran y se preguntan que hace allí, fuera de su entorno, persistente en el tiempo, recordándonos la razón de su consistencia. Desde lo alto se ve una Salamanca callejera y ajena a las intrigas. Desde sus miradores se contempla un fluir de risas y de añoranzas. Y en sus costados se han estribado no escasas declaraciones de amor estudiantil, lo más contrario a la guerra. Pareciera que la torre de Clavero está fuera de lugar, pero no: está en el lugar que le pertenece, en Salamanca, para que Unamuno medite contemplándola. Y hasta puede que se enfade.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Los romanos no se han ido ni podrán irse nunca de Castilla. Los romanos dejaron en Castilla lo que eran. Los romanos no dejaron en Castilla construcciones religiosas porque no eran religiosos o no lo eran como nosotros creemos deben ser los pueblos religiosos. Los romanos eran conquistadores y comerciantes, eran gente de andarse por los caminos y descansar, y donde descansaban, construían. Los romanos lograban que los caminos que necesitaban fueran fáciles, de ahí las calzadas, de ahí los puentes, de ahí los acueductos, de ahí las termas, de ahí los circos o coliseos. Inclusive, de ahí el arte. Los romanos hicieron de Castilla una segunda identidad, y de la piedra su permanencia.
Sabían que para sobrevivir, aún en el descanso entre batallas, el agua era tan indispensable como los caballos que los transportaban, como las lanzaderas de bolas de piedra para tumbar murallas, como las espadas, las lanzas y todo lo que, en ristre, indicara hacia delante, apartando los obstáculos. Los romanos querían asegurar sus pasos, sus andanzas, tanto para el avance como para la repliega. Los romanos dejaban a su paso identidad.
Segovia continúa siendo romana a carta cabal. Ese acueducto que, ante él, uno se empequeñece, es el alma líquida de la ciudad de Segovia. Piedra sobre piedra, mucha piedra sobre piedra para que el agua circulara sin tropiezo, para que llegara a su destino, que era el destino de las gargantas sedientas. Por eso, el camino de Castilla no solamente es un camino romano sino, además, un camino regado para que nunca fenezca.
La primera vez que me topé con el acueducto segoviano no creí haber retrocedido en el tiempo sino permanecer en el tiempo perdurable. Hasta dicen que el demonio anda metido en el entresijo de alguna de las rendijas que hacen encajar a sus piedras. Lo dudo. Ese acueducto es de construcción de las divinidades romanas, esas divinidades a las que no era obligatorio adorar pero sí reverenciar.
Muchos pueblos han transitado por la castiza y castellana Segovia pero ninguno ha dejado su impronta como los romanos. Le imprimieron carácter de perennidad. Porque el acueducto se ha resistido a convertirse en ruinas, como tantos otros intentos, incluso intentos romanos. Pueden haberse desmoronado puentes, pueden haberse ajado calzadas, pueden haberse derruido coliseos por los que también se afanaban las cuadrigas, pero este acueducto permanece tal cual, sostenido por no sé qué embrujo, bendecido por no sé qué deidad.
Hace dos mil años que está ahí, y como si nada. Dieciocho kilómetros, ochenta y ocho arcos, veintiocho metros de altura máxima. Siempre el ocho de por medio. Un moro, Al-Mamún, intentó destruirlo, pero el católico rey Fernando dijo que no, que eso debía permanecer; y es que nuestros reyes, más católicos o menos, jamás le echaron la culpa de sus derrotas, y tampoco de sus aciertos, a las obras de arte. Eso hay que reconocerlo.
Castilla es romana por muchos caminos, pero lo es, sobre todo, por este acueducto que no se cansará de estar ahí.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
EL BALCON

Balcones como estos, pocos. Se cosechan en Covarrubias, Burgos, y de ahí no se mueven. Ni tienen por qué. Ahora las puertas están trancadas pero, cuando se abren, ya se sabe para qué es. Cuando se canta bajo el balcón se entreabren las hojas, se entreabren los labios y el corazón se ensancha. Estos son balcones para escuchar coplas que les tanto como para recibir amores. Estas son ventanas también para tiestos, cuando es la época de los geranios en flor. Los geranios floridos son el rubor de los amores incipientes, esos que siempre se anuncian desde el balcón, esos que siempre se precipitan desde los balcones.
Balcones castellanos, austeros. En Covarrubias cambiaron la rigidez de la piedra de cantería por esta dureza de las vigas del lugar a las que tanta fe se les tiene. En Covarrubias quisieron hacer de los balcones algo que pudiera temblar, y ahí están esos listones casi temblorosos para comprobarlo. En Covarrubias dejaron que el sol incipiente pintara del color natural de la natural argamasa aquello que sobre ella pudiera sostenerse. En Covarrubias se ha inventado una Castilla amasada con tierra de la tierra. Por ahí hay que transitar para detenerse ante el balcón.
Aunque las hojas estén trancadas dentro espera el estremecimiento. Vendrá el atardecer y sonará la copla, y las ventanas, casi cometiendo el primer pecado, irán entreabriéndose para poder consumar el pecado primero de pensamiento, quizá luego de palabra pero al final siempre de obra. Es el pecado puro que nace en un balcón, que en él crece y que sobre él se robustece.
Este pueblo burgalés es algo más que un pueblo; se trata de un pueblo con balcones que hacen posible lo imposible. Como tantos balcones castellanos, como todos los balcones castellanos, sobre todo los de los pueblos.
He caminado por Covarrubias siempre mirando hacia los balcones porque antes o después tienen que abrirse para que aparezca el milagro. Porque estos balcones de Covarrubias son altares desde donde, antes o después, se muestran las apariciones. Así que ese balcón de su pueblo ha sido inventado en Covarrubias, o estos balcones de Covarrubias han sido injertados en su pueblo para lo mismo. Por eso, tanto monta. Castilla es todo.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

El camino de la cruz no es el camino de la muerte, es el camino que recorren todas las primaveras, todos los veranos, otoños e inviernos los pasos nunca cansados de las almas y los cuerpos de Cardeñosa, en Ávila, geografía de piedras y de cruces, pero también de lluvias y carámbanos, también de mies y amapolas, también de chopos verdeantes por el arroyo, también de vientos amansando el camino, de nieves regando las piedras, de nubes espantando los fantasmas, de flores silvestres tan peregrinas como los pasos de caminantes sin reposo que siempre avanzan hacia el infinito de las tres cruces encaramadas en el teso pedroso.
Este calvario de Cardeñosa que van caminando todas las cruces marcando el sendero de la Cruz no cansa pero tampoco es liviano. Los recodos que tiene son otros tantos caminos para otros tantos cuerpos y almas que van en procura del milagro de la resurrección. Una primavera de tantas, las cruces, ayudadas por los pasos, alzan vuelo, florecen a la intemperie, se estremecen con el trueno, refulgen con la luz, y otra primavera de tantas vuelven a descender, se aposentan sembradas en su propio camino, porque su sino es la perennidad seriamente castellana para continuar viviendo.
Yo he recorrido este camino y el camino me sigue recorriendo. Yo he muerto y resucitado en este camino de la mano de mi amigo, ya muerto, siempre vivo. Yo veo a todos los cuerpos, a todas las almas de las edades de Cardeñosa labradas en este camino de cruces, de Cruz. Yo me he agostado en este camino y he vuelto a verdecer, porque hasta en este camino de cruces hubo recovecos para el amor.
Cada cruz de este camino de cruces es un misterio enterrado en cada alma. Cada musgo sembrado en la piedra es la semilla de lo eterno. Cada pájaro que ha tenido a bien crucificarse en cada cruz ha vuelto a aletear hasta donde el cielo se esconde. Cada estación de este camino son todas las estaciones juntas, todas las primaveras, veranos, otoños e inviernos abrazados entre tierra y cielo, entre suelo y vuelo.
Este camino del calvario castellano de Cardeñosa de Ávila no es un camino cualquiera: es mi camino, nuestro camino, el de todos y para todos. En él hay vida y muerte, más vida que muerte porque la muerte, aunque parezca, no es eterna. Este camino material, terroso y pedregoso, es inmaterial, y anda por la vida de cada cual cuando cada cual se estremece en la vida. Cuando uno transita este camino queda transitado y ya no puede desprenderse de él. Aunque sea de piedra, no pesa. ¿No ven cómo las cruces se alzan sobre sí mismas porque su destino es estar siempre alzadas?. ¿No ven cómo no es muerte sino florecimiento de lo eterno?. ¿No ven cómo es austeridad viva castellana, y sin copla, aunque Machado se la hubiese inventado y nosotros, paso a paso, cada primavera, la hubiésemos entonado?
Este es el camino de cruces castellanas sembradas en el suelo desde el cielo.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
EL CAMINO DE LA LENGUA

Cuatrocientos hablantes del castellano nacieron aquí, en San Millán de la Cogolla. Cuatrocientos millones de entendimientos bautizaron su lengua por estos predios, casi balbuceándola, sin saber, porque cuando se nace nunca se sabe, que más adelante, que ahora serían un solo cuerpo hablante de cuatrocientos millones. Por estos claustros de San Millán comenzaron los primeros deletreos, posiblemente las primeras equivocaciones y de seguro las primeras correcciones. Por esos silencios comenzó a vivir una lengua que ahora la convierten en universal cuatrocientos millones de hablantes. Aquí, en San Millán de la Cogolla, comenzamos todos.
Llaman a este camino, el camino de la lengua, y no es para menos. De San Millán de la Cogolla se arrumba hacia Santo Domingo de Silos, de ahí a Valladolid para alcanzar Salamanca, y de aquí a Ávila para terminar en Alcalá y después seguir. Desde que la lengua castellana alcanzó Salamanca y Alcalá ya no pudo detenerse: otros mundos la hicieron suya y desde entonces se ha convertido en todo un mundo.
Es decir, que esta camino riojano-castellano, está hecho, paso a paso lingüístico, por monjes y luego por gramáticos y escritores fundamentalmente castellanos. Las primeras palabras del códice 46 del siglo X pasaron a las Glosas Emilianenses del siglo XI, y de ahí a Santo Domingo de Silos, en pleno corazón castellano burgalés, en las Glosas Silenses. En Valladolid tomaron la palabra Santa Teresa de Jesús, Cervantes, Quevedo, Góngora, Zorrilla, luego Rosa Chacel y Delibes; en Salamanca Nebrija editó la primera Gramática de la lengua Castellana, casualmente en 1492 cuando Castilla se convertía en nuevo mundo. Pero además de Nebrija, en Salamanca hablaron y escribieron Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora, también Cervantes, también Santa Teresa, Miguel de Unamuno y Torrente Ballester. Ávila continúa rubricando esta lengua mística en la voz de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, los dos eternos enamorados de la pluma y de otros amores, para correr hasta Alcalá de Henares en donde el Cardenal Cisneros fundó la gran universidad humanística pero, sobre todo, donde nació el inmortal Miguel de Cervantes, el hombre de la palabra precisa y de la novela anti caballería más caballeresca.
Así es que este camino de la lengua castellana es patrimonio de Castilla, y hoy, Castilla, son cuatrocientos millones de hablantes que circulan por todos los caminos del mundo. Lengua que se ha ido haciendo y robusteciendo en los monasterios riojanos, en la universidad salmantina, en las murallas abulenses, en los monumentales caminos andariegos de Burgos, en las fachadas de todas las catedrales vallisoletanas, en la cuna de Cervantes. Lengua de una nación que comenzó balbuceando y que se robusteció hablando. Lengua para entenderse en cualquier confín. Lengua de Castilla para el mundo.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
EL CAMINO DE LAS ERMITAS

El camino de las ermitas castellanas son todos los caminos. Ni hay pueblo sin ermita ni hay ermita sin creyente. La ermita castellana es una glosa reducida de la creencia austera de la fe de Castilla. La ermita castellana es un santo de verdad o de mentira, es una aparición de verdad o de mentira, es una promesa de verdad o de mentira, es una leyenda, siempre una leyenda. La ermita castellana es el lugar donde se acude, no diariamente sino en la fecha señalada. La ermita castellana suele estar diariamente sola, amparándose en la soledad del santo o de la virgen o del cristo o de quien sea; pero alguna vez al año la ermita es un enjambre de peregrinos que van allí a pedir o a agradecer.
La ermita es eso: el lugar de la petición y el lugar del agradecimiento. Al santo de la ermita cabe pedirle todo, para eso está ahí, para eso se apareció o, para eso, al menos, consintió su revitalización. Nadie sale sin esperanza de una ermita. Nadie acude a una ermita privado de esperanza. La ermita castellana es la esperanza de lo imposible para que sea posible.
Creo en las ermitas. No sé si creo en su leyenda pero sí en la ermita en cuanto tal. Creo en la intención de quien la ideó. A parte de la metáfora, creo en la realidad. Desde niño fui introducido en la ermita, como Jesús en el templo, para que la Virgen del Castillo, en Pereña, Salamanca, me librara del dolor de anginas y otros dolores propios de la época y de la edad. Y dio resultado. No es que la ermita me haya hecho el favor de anular el dolor postrero, ni que me haya inmunizado contra él, cosa que sería el mayor de los milagros, pero no puedo quejarme. He ido hace poco nuevamente hasta esa ermita y como no tenía otra oración en los labios, le dije a la Virgen con la garganta, que fue lo que me sanó: gracias. Y esa Virgen de Pereña me miró con los mismos ojos de entonces, es decir, con los únicos que tiene porque es Virgen intemporal y de ella fluye lo intemporal.
Castilla sin ermitas sería casi imposible porque sería la osadía de dejar de creer. Todos los castellanos llevamos nuestra personal ermita dentro y a ella acudimos cuando ya no es posible acudir a otro intermediario. El verdadero milagro es que la ermita exista, lo demás es añadidura. El verdadero milagro no es que a la ermita y a su patrona o patrón puedas sacarle provecho sino que es la ermita la que se aprovecha para que uno realice el milagro de acudir, de ponerse en camino.
Habría que nombrar a tantas que es imposible, por eso cada quién que se acomode a la suya, que es la mejor y la más milagrera. Yo tengo tres en mi haber, por distintas causas. De esas tres causas, una solamente es mía, las otras dos... pues también. Pero, además, tengo ermitas inventadas. Las he colocado en la fantasía de mis novelas porque tenían que estar allí, y son reales allí, y no hay quien lo desdiga. Son tan reales como cualquier otra porque, a la postre, todas las ermitas nacen de la misma ilusión para anclarse en terrenos firmes.
Las ermitas de Castilla no son las únicas, por supuesto, pero son distintas, eso sí. Carecen del bullicio de las de otras partes, y sus santos son más austeros que los de otros sitios. Al menos eso a mí me parece. De lo que sí estoy seguro es de que Castilla, sin ermitas desperdigadas por toda su geografía sería igual que Castilla sin castillos, es decir, nada.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
EL CAMINO DE PLATA DEL CAMINO DE SANTIAGO

Antes de que Cristo fuera Cristo y Santiago su discípulo ya existía el camino castellano hacia Santiago, vía ruta de la Plata. Eso es lo que tiene Castilla, que se adelanta a los acontecimientos, al tiempo que luego inventa acontecimientos, a las fantasías y leyendas que luego se tornan realidades. Eso es lo que tiene Castilla, que por sus caminos caben todas las pisadas, avanzan todos los pasos y se encarrilan todas las ilusiones.
Dos siglos antes de que Cristo naciera y de que la fe transitara por estos pagos ya estaba trazado el camino castellano hacia Compostela. Dicen que fueron Trajano y Adriano sus ideadores, de ahí que este camino santiagueño de la ruta de la Plata sea un camino imperial, romano y pagano para ser rebautizado después.
Como todo camino terrestre de Santiago que se precie ha de tener su reflejo en la Vía Láctea, que es el camino de todos los caminantes y navegantes, porque para caminar y enderezarse por la tierra es imprescindible elevar la mirada hacia lo alto, que es donde la oscuridad de la noche se hace visible.
Nace en Mérida, la extremeña, para descansar en Astorga, la leonesa y luego continuar hacia el destino. Y el destino siempre es Compostela. Es camino de llanuras en mesetas pero igualmente de encrespados; desde la sierra de Béjar hasta los altos de Pajares hay subidas, hay bajadas, llanuras y acantilados, puentes para sortear regatos o caudales más intensos y cabañas para guarecerse de heladas y calores.
Fue un camino de guerreros, pero también de pastores trashumantes; fue un camino de soledades pero igualmente de encuentros; fue un camino de ida, pero también de regreso. 383 kilómetros con muchos cansancios reposando a la sombra de robres y encinas o bajo las tenadas de los rebaños. 383 kilómetros regados por el sudor y también por la sangre de los pies del andariego. 383 kilómetros con oraciones y blasfemias, con milagros y estafas a su paso, con bandoleros acechando y con albergues, ermitas y otros acomodos protegiendo. 383 kilómetros que van a dar a Compostela para contarle al Santo el secreto, porque si algo tiene el camino de Santiago, los caminos de Santiago, son los secretos que no mueren en el camino sino que se anclan en Compostela.
El camino de Santiago vía ruta de la Plata es mío, por castellano y es mío porque lo he andado. Es distinto al resto de los caminos porque comenzó siendo pagano, también fue judío y musulmán, para devenir en lo que es una vez que Santiago se aventuró a seguir el camino de Cristo hasta llegar a Compostela.
No he hablado de los altos en este camino como Salamanca, como Zamora, como Benavente o La Bañeza, o Astorga o León. Son hitos sagrados de este camino que los caminantes van convirtiendo en oro al compás de sus pasos.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
EL DIA QUE EL CID SE HIZO CABALLERO

¿Y qué es Castilla sin el Cid?. ¿Y qué el Cid sin Castilla?. No digan que el Cid es un poema de gesta, que eso no va. No digan que Rodrigo Díaz de Vivar es una invención anónima, que tampoco. El Cid es Castilla arrancando desde Burgos y extendiéndose hasta más allá. El Cid es la locura castellana como el Quijote la locura manchega. El Cid es caballero con caballo con nombre propio, igual que Alonso Quijano. El Cid es guerrero a tiempo completo con muchos castillos por delante, y no de viento. Al Cid le deslumbró la justicia Castellana igual que al Quijote la justicia de los andantes. Son la misma moneda con las dos caras inevitables, pero no cara y cruz sino caras.
El Cid recorrió todos los caminos, como el andariego don Quijote. Se afanó contra ejércitos reales con el mismo afán que don Alonso con ejércitos inventados. El Cid es un castellano amarrado a su montura en busca de mejores geografías.
Era campeador porque campeaba. Era guerrero por vocación y por obligación. Era de Burgos. Pero llegó a ser de todas partes, como los castellanes que parten de Castilla para mejorar entuertos.
Rodrigo Díaz era de Vivar, de ahí su apellido, y era hombre de hacer justicia, eso queda claro. Pero como esto siempre es peligroso tuvo que sufrir el destierro acusado de deslealtad al rey. No han variado mucho los tiempos. Era hombre peleón, de eso no hay duda. Aunque la literatura haya sobre valorado esta cualidad, en verdad lo era. Se alió, luego del destierro, con dos jefes musulmanes para luego dejarlos y retornar a lo suyo que era la cristiandad. No cabe en el alma del castellano otra creencia, y esta herencia viene desde entonces, desde antes. Con los musulmanes y luego contra ellos para hacerse fuerte en Valencia y devolver a los valencianos lo que les pertenecía.
Yo tengo claro a don Rodrigo independientemente de El Cantar del Mío Cid. Prefiero al que no enaltecen las loas, pero a estas loas también las prefiero porque son principio de una literatura castellana amasada en Burgos y difundida hasta más allá.
He visto muchas veces al Cid recorriendo nuestros campos. Cuando hay un desaguisado por ahí veo cabalgar nuevamente al campeador igual que veo también al manchego del Toboso. Son ambos el alma de una estirpe que no se agota, que emerge desde cualquier camino, que suena desde cualquier espadaña, que ufanamente sigue cruzando los puentes levadizos de los castillos con su lanza en ristre.
Castellano de pura cepa este burgalés donde la cepa también es vigor, donde la uva también es milagrosa, donde la mies sigue siendo del color amarillo del calor de Castilla, donde la amapola es el punto que salpica el sembradío floreciente del trigo y del centeno. Castilla a lomos de la cabalgadura con nombre para no confundir.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Tordesillas es una parte del pulmón monumental de Castilla respirando en tierras de Valladolid. Tordesillas es la encrucijada de todos los reinos que fueron a parar a Castilla, incluso de los reinos allende los mares. A Castilla, sin Tordesillas, le faltaría la historia, es decir, le faltaría la identidad. Al río Duero, en su discurrir por Tordesillas, le han inventando playa. Y es que el Duero siempre tuvo vocación de mar. Hacia él se encamina y en él pervive. Mira por dónde, una Castilla sin mar se hace a la mar navegando por el Duero. Hacia el mar, por el Duero, van los suspiros de Castilla reflejados en Tordesillas, los desconsuelos, las alharacas, las reciedumbres, las intrigas, las coplas, que en Castilla las coplas son del estilo de Machado y de Unamuno; no en balde Soría es también Machado, y Salamanca, Unamuno. Así que al Duero no le queda más remedio que ser, además de castellano, vasco y andaluz.
En Tordesillas, el Duero es siempre el mismo espejo refulgente cuando bordea las ciudades. En Tordesillas, los reyes Católicos hicieron más católico al Duero. En Tordesillas, Juana, la Loca, prisionera, derramó muchas lágrimas por la injusticia y mucha rabia por el temperamento, lágrimas y rabia que fueron a parar al río. En Tordesillas el Duero fue testigo del repartimiento del Nuevo Mundo entre España y Portugal, bajo la decisión del Papa Alejandro VI. No podía ser de otra forma ya que el Duero, niño, juvenil y adulto castellano llega a Portugal con la edad cumplida. En Tordesillas, el Duero dio impulso a los comuneros que peleaban por su reina. El pan y el vino de Tordesillas es el pan y el vino del Duero.
¡Qué no habrá visto el Duero a su paso por Tordesillas!. ¡Qué no habrá escuchado en las Casas del Tratado, en los palacios sin igual, en los claustros de las iglesias, en los calabozos de los palacios, en las almenas vigías!. ¡Cuántos repiques de las campanas de las iglesias, como la de Santa María, enfundadas en su campanario blanco, han ido a estremecer el remanso de las aguas!.
Tordesillas, corte de reyes, también prisión de reyes. Tordesillas, asiento de todas las Españas: desde Abderramán III hasta don Juan Carlos y Doña Sofía poniendo a valer de nuevo las Casas del Tratado. En Tordesillas se repartieron imperios y se firmaron paces. Por Tordesillas han pasado todos los reyes españoles y aquellos que pretendían serlo. En Tordesillas no solamente penó prisión doña Juana, también Leonor de Aragón, y Juan II. Pero igualmente en Tordesillas se tramaron matrimonios interesados. Así es que Tordesillas es todo, es el paso de todos, el lugar del encuentro y también el lugar del desencuentro.
El Duero lo sabe todo, hasta las intrigas de los molinos que, aunque estén en ríos menores o en regatos con solera, sus aguas, luego de mover la rueda vertical, van a nutrir al Duero. Si el Duero solamente fuera testigo de la vida de Tordesillas ya era suficiente. Pero, al pasar por ella, ya trae en sus aguas muchas historias y mucha historia y, después de ahí, continuará protagonizando tantas más. El Duero que jamás se agota. Para eso están el Pisuerga y el Adaja, ahí mismo, para insuflarle más vitalidad.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
EL LAZARILLO

El Lazarillo me dijo: Vamos. Era de noche, y casi mejor. El lazarillo es el conductor de lo imposible: te dice, por aquí vamos, y aunque lleves los ojos cerrados, lo ves. El Lazarillo son los ojos para ver lo imposible; eso que te dice, es, aunque no lo sea. El lazarillo es un hacedor de milagros: ves lo que te dice aunque no esté allí. Y si no lo crees, peor, jamás llegarás a verlo.
Por Salamanca hay que adentrarse de la mano del Lazarillo, cruzando el puente, y después de darle la propina, si te la pide. No es hombre de no pedir el Lazarillo. No es de andar con rodeos. ¿Qué hay ahí? : un toro. Y si no le crees te das el coscorrón sobre él para que lo veas sintiéndolo. ¿Qué hay ahí? : el agua del Tormes. Y si no lo crees, das el paso y te chapuzas. ¿Y al fondo?: las catedrales. Sí, las veo, porque las catedrales salmantinas se ven desde todas partes, de día y de noche, con los ojos cerrados o abiertos. Hay cosas más escondidas por las angostas calles salmantinas pero las catedrales no. Y ni siquiera al Lazarillo le es imposible mentir ante ellas porque ellas continúan viéndote. Puedes estar donde estés: alzas la mirada y las catedrales te miran. Las catedrales salmantinas son la cúspide del Soto que es Salamanca.
El lazarillo te empuja hacia la taberna, y entras; te conduce por la calle y sabes que es Libreros; te detiene ante la fachada del convento de los dominicos y no te queda mas remedio que contemplar el martirio plateresco y en piedra de San Esteban. Eso que ves esculpido no es la piedra que, para matarlo, lanzaron contra el santo sino la piedra salmantina que lo resucitó, y aunque el Lazarillo no te lo cuente, está ahí y lo ves.
Entras a la taberna y sales, y puedes volver a entrar en otra taberna, y salir, y luego sin entrar en tabernas deambular por las calles, porque es de noche y los estudiantes andan callejeando, y cantando como ellos cantan e irrespetando como ellos irrespetan. Y preguntas al lazarillo y qué te va a decir si esas cosas no son para verlas sino para escucharlas.
Salamanca de noche es otra Salamanca: es un dorado castellano nocturno de ensueño; es una plegaria nocturna dentro de un convento, tan silenciosa que se escapa por los rosetones; es un río adormilado debajo del puente sobre el que se refleja el sueño de la ciudad; es el alma de Unamuno gritando su personal inmortalidad asomado a la ventana de su casa, contemplándose a sí mismo en la estrellada perennidad del firmamento. Te lo dice el lazarillo y lo crees porque si no lo crees vas a tropezarte con la incredulidad y eso no es posible en Salamanca.
Si el Lazarillo del Tormes no se hubiese ideado en Salamanca a lo mejor Salamanca no fuera lo que es.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
EL ÓRGANO
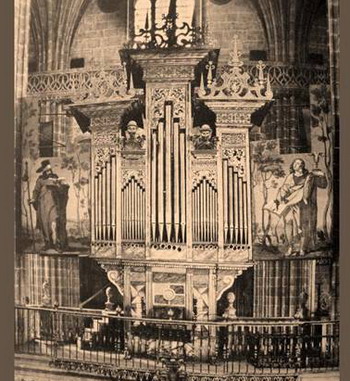
Una catedral sin órgano no es catedral. Un coro monástico sin el encanto sagrado de este sonido está vacío, carece de oración melódica, que para eso se hicieron los coros de los monasterios, los de los cabildos, los de las catedrales, los de los cenobios, los de las abadías. Un coro sin gregoriano es casi un sacrilegio. De ahí que siempre que acudo a una catedral, siempre que me aventuro por el coro de un convento necesito detenerme ante el órgano. Escucho su melodía aunque esté silencioso, y es porque un órgano jamás lo está.
Este es castellano, de la catedral de Salamanca, pero es hermano de todos los órganos de todas las catedrales y de todos los coros de cualesquiera de las abadías. En Silos he rezado con su órgano, y en el convento de San Esteban, en Salamanca, y en el de Santo Tomás, en Ávila, y en el de todos los coros que he transitado. Cuando escuchas rezar a un órgano ya no puedes olvidar la oración. Hasta la silenciosa meditación se torna plegaria melodiosamente asentada en el alma, a son de órgano.
Los órganos son el espíritu santo descendido en cuerpo de música para trasladarte otra vez a las alturas. La música del órgano no solamente te transporta, sobre todo te envuelve, te rodea, te condiciona, de sustrae, te conduce.
El órgano es el instrumento de las músicas celestiales. El órgano no es una invención terrena, es un descendimiento hasta nuestro suelo del instrumento celestial que nos arropa con la música. El órgano es la escala para ascender hacia la eternidad al compás de la música.
Los órganos no son adornos escultóricos para los coros catedralicios sino que son su necesidad. ¿Es que, acaso, se puede rezar en un coro sin su órgano? ¿Es que se puede ser religiosamente humano sin su melodía? ¿Es que se puede creer alejado de su música? ¿Es que puede uno quedar mejor perdonado, luego de la confesión ritual, sin que la melodía del órgano te conduzca nuevamente hasta el origen?
Si van a una catedral no prescindan del placer sagrado de postrarse ante el órgano. Es un altar con todos los atributos de los altares pero con la añadidura de la melodía. De su entraña fluyen las oraciones que uno mismo no pudiera rezar. El órgano no es música, es la música. Quien lo inventó, si alguien lo inventó, resultó el inventor más divinamente inspirado. Construyó para sí mismo, y para los demás, el lugar inmaterial para permanecer eternamente.
He escuchado miles de músicas pero ninguna con tanto espíritu como la que ascienden de los órganos. He intentado miles de melodías y solamente me quedo con aquellos que van en pos del camino del órgano. He presenciado miles de rituales pero ninguno como aquellos a los que el órgano les ha dado consistencia. He escrito miles de recuerdos pero ninguno como el de un coro mientras desde el órgano manaba la oración. Hasta he llegado a pensar que la resurrección es trastocarse en órgano celestial por aquello del santo, santo, santo es el Señor...
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
EL PATRIMONIO

Tres de mis ciudades castellanas son patrimonio de todos, es decir, de la humanidad; ya no son solamente de nosotros, los castellanos, sino que se ha apropiado de ellas la eternidad. Y a mucha honra. Lo que significa que el alma castellana ha venido engrandeciéndose desde antaño, y ha venido perdurando piedra sobre piedra.
Ciudades de piedra, tres: Salamanca, Ávila, Segovia. Alma de piedra ascéticamente espiritual. Aire y viento también de piedra, porque en la piedra tropieza, porque a la piedra enfría o encalora, según el tiempo, según la estación. Así es que el viento pedroso que va y viene por las callejas empedradas de estas ciudades castellanas también es patrimonio de la humanidad: desde las murallas de Ávila, desde los arcos romanos del Acueducto de Segovia, desde el puente, romano también, que permite sin tropiezo discurrir el agua del Tormes para toparse uno con la dorada piedra de Salamanca, ese viento arranca vuelo para regar de frescura a la meseta.
Ávila, Segovia y Salamanca son ciudades de todas las edades del hombre. Pareciera que nunca hubiesen nacido, que ya estaban ahí, como están, antes de la creación. Pareciera que antes del Jardín fuera la piedra, y que esta piedra es tan tremendamente dócil que de ella puede fluir cualquier tipo de creación. Piedra para catedrales pero igualmente para castillos. Piedra para ermitas pero también para puentes, para acueductos, para universidades, para conventos, para sarcófagos, para palacios ducales, para murallas, para cruces protegiendo calzadas también de piedra. De la misma piedra. Piedra en el suelo y piedra desde el suelo hacia el cielo.
¿Qué piedra de cualquiera de estas tres ciudades no es una piedra que se ha venido tallando a sí misma desde el momento mismo en el que la piedra se hizo el espíritu de esta tierra?. ¿Qué piedra de Salamanca no es, además, oro y sol?. ¿Qué piedra de Ávila no es tan austera, y a la vez tan andariega, como el temple de Teresa de Ávila que es, a la vez, Teresa de Jesús?. ¿Qué piedra del Acueducto segoviano, más parda, no es igualmente resistente como el agua que conduce?. ¿Qué piedra de los puentes sobre el Tormes, sobre el Duero, no es tan decidida como los cascos de los caballos de los imperios que los cruzaban?.
Tres de mis ciudades castellanas, Salamanca, Ávila y Segovia, por el orden que se prefiera, porque tanto monta, son, más que de piedra, del temple ascéticamente místico de la piedra. Por eso son eternas y patrimonio de todos. De la humanidad.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
EL RACIMO

No es para que la boca se haga agua sino para que por el gaznate circule el vino. Unos racimos como éstos no son unas uvas cualesquiera. Si se ve bien se trata de uvas asentadas sobre piedra, sobre roquedal, sobre tierra enjuta, sobre siglos. Y un racimo que se madura sobre el tiempo de los siglos no puede dar un jugo cualquiera.
Aunque la uva es patrimonio de muchos viñedos, de muchas geografías y de muchos vientos, ésta no, ésta es con denominación de un origen ancestral que se asienta en las riberas del Duero, en eso que los de por allí denominamos Las Arribes.
Vino en mi sabor lo hubo siempre, antes del uso de razón, cuando mi razón todavía en germen era protegida por la razón de mi abuelo. Y mi abuelo me enseñó no solamente a empinar la jarra, no solamente a beber desde el cuenco sino y sobre todo a sentir la sensación del hilo delgadito de vino que sale por el pitorro de la bota y comienza a escaldarte el paladar.
Cada viñedo tiene su aroma, eso es de ley, pero este aroma de los viñedos de las Arribes, este aroma alimentados en las riberas del Duero es sin igual. La uva va creciendo desde la eternidad para madurar en el tiempo presente y preciso. La uva va adquiriendo todos los encantos olorosos de las estaciones, que son cuatro y bien diferenciadas, y que cada una va inyectando a la vid el espíritu que necesita. Y así van surgiendo los racimos al mismo son y al mismo trote que surgen los potrillos, que surgen los corderos, que surgen los habitantes de estos contornos hasta que se defienden con sus personales fuerzas para soportar la vida y endulzarla.
Los vinos de esta comarca saben a tiempo. El labrador ha ido acariciándolos antes de nacer y una vez nacidos va mimándolos como solamente se puede mimar a lo que va hacia lo espiritual, o hacia lo espirituoso, que al fin y al cabo es lo mismo.
Este es un racimo castellano para paladares de todas partes. Ha nacido donde lo ven y donde lo ven ha prosperado. Antes de ser vino un caminante cualquiera, peregrino hacia Santiago incluso, lo ha degustado como uva. Y le ha ido tan bien al paladar que no ha podido por menos de dar las gracias a esta tierra. Las vides de estos contornos han alimentado a los místicos castellanos y a los labradores que miran por las mañanas al alba y por las tardes al atardecer para saber cómo amanecerá mañana. Y mañana amanece con un racimo en el gusto todavía con mayor poder.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2005
EL DUERO DE GERARDO DIEGO
El Duero nace en los Picos de Urbión, Soria, y desde que nace ya se le nota vocación de grandeza. Nace para despeñarse desde lo alto, luego para remansarse en la meseta, después para desbocarse por las Arribes. El río Duero nace en lo alto, entre rocas, y aunque luego discurre entre llanuras altas, las rocas, los escarpados, las profundidades van a ser su sino en el último tramo español.
Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca son todas una por capricho del Duero. El Duero ha elegido un itinerario castellano hacia el Atlántico que es la ruta de todas las batallas y de todas las leyendas, de todos los castillos y de todas las encrucijadas moruno cristianas, de todos los pinares y de todos los encinares, de todas las mansedumbres y de todas las precipitaciones. El Duero es río con identidad propia que ha bautizado con su identidad la identidad de por donde pasa.
Gerardo Diego fue marcando, en verso, porque el Duero es verso castellano, recio y fecundo, ascético y sentimental, el transcurrir soriano del Duero “entre santos de piedra y álamos de magia”. El poeta descubrió en el río “palabras de amor, palabras”, y quería cantar siempre “el mismo verso, pero con distinga agua”.
A su paso junto al monasterio de San Juan de Duero, el río no tiene más remedio que detenerse para meditar. Fue la Orden de San Juan de Jerusalén quien edificó este recinto para meditar sus andanzas. ¿Qué pensará el Duero de esos arcos medievales, entrelazadas, con algún significado arquitectónico oculto, con algún secreto de la fe de la época con aspiraciones para que dicha fe no fuera más que una, la única?.
Desde sus casi mil metros de descenso desde el Urbión hasta el Atlántico, el Duero ha descubierto tantas cuantas oraciones en piedra hay, tantos cuantos amores clandestinos han lavado su pureza desnuda en sus aguas, tantos cuantos puentes han dado paso a tantas cuantas cabalgaduras han tenido a bien, unas de arrieros, otras de caballeros andantes, algunas morunas, romanas también, cristianas por supuesto.
Así que el Duero es agua de todas las creencias, de todas las batallas, de todas las postraciones y también de todas las herejías. Los ríos españoles, todos ellos, tienen eso: un olor de santidad de todas las creencias, un aroma libertario de todas las contiendas, un enamoramiento de todos los amores, un sigilo de todos los secretos, un regodeo de todas las juventudes, una mansedumbre cuando entre álamos discurren y una bravura cuando entre peñascos. El Duero, río con aroma de pino por donde el pino castellano es rey, con perfume a mies y color granate y dorado por donde la meseta castellana es lo que es, y con reciedumbre de encina y bellota, almendro y vid, aceitunero y membrillo cuando la bellota y la encina, el almendro y la vid, el aceitunero y el membrillo marcan el camino hacia Portugal.
Río de mil olores, de mil sabores, de mil colores, todos castellanos, desde Soria a Salamanca.
más... (relacionado)
© Adolfo Carreto, Caracas, noviembre de 2004

Es el Tormes un espejo donde se mira la cara Salamanca. Y se ve cristalina, pura, reposada, mística, ascética. En el espejo del río se ve así, quieta, como si por el entresijo de sus calles estrechamente recoletas no se escuchara ni el zumbido del viento, ni los cantos de la tuna, ni la algarabía de los estudiantes, ni siquiera el rezo silenciosamente claro de las monjas del convento de las Dueñas, del convento de las Agustinas, del convento de las Úrsulas, rezo plateresco a veces, o barroco elegantísimo si es ante el altar central, o inclusive, renacentista, si es en el patrio, cuando las procesiones transitan por él, o destorcidamente churrigueresco en el convento de las Claras.
Puede que el gregoriano que los dominicos entonan en el coro del convento de San Esteban llegue hasta el río, no lejos de allí, deslizándose armoniosamente por cualquiera de sus hendijas. De seguro que llega, y de seguro que la cadencia no se estrella contra el agua sino que sobre ella reposa, en ella se mece, en ella se purifica.
Es el Tormes, en su estadía en Salamanca, el alma líquida de la ciudad que no tiene apuro para regar otras riberas, aunque se afane después, y las riegue. Es este río un deslizarse bajo las arcadas romanas de un puente que ha soportado todas las pisadas de todas las culturas que a Salamanca han llegado y en ella se quedaron para siempre, y que son todas. Porque Salamanca no es ciudad de paso sino de permanencia, aunque de ella hayan emigrado filosofías, teologías, derecho, para iluminar con la lamparita de la justicia los desmanes que en otras partes se prodigaban. A ella llegó fray Luis y todavía permanece atento a quien en la Universidad entra y sale. Allí Unamuno, el eterno creyente de lo posible, para proclamar siempre como decíamos ayer. Allí Soto, y Vitoria, para hacer del Nuevo Mundo un mundo con almas. Allí los de siempre. Los del siempre antes, los del siempre ahora, los del siempre siempre.
El Tormes le ha visto el rostro a todos ellos, y ellos se han visto en el Tormes sin trampa ni cartón, tal cual, porque el río solamente refleja lo que la verdad es.
No es que el Tormes duerma, no. Noche y día permanece en vigilia para que la ciudad perviva, para que la ciudad continúe siendo lo que fue, lo que es, lo que será. Porque Salamanca continuará siendo Salamanca eternamente gracias al agua que la riega. Y continuarán sonando las campanas de San Benito, y las del convento de las Dueñas, y las de San Esteban, y la de las Agustinas, sobre todo las de las Agustinas para proclamar a todos los vientos que allí en la capilla Mayor sigue ascendiendo al cielo una Purísima Concepción bajo la rúbrica de Jusepe de Ribera, español, valenciano, F. 1635.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Este es un toro, el toro enamorado de la luna castellana, que no se cansa de mirarla porque el amor es eterno y sin cansancio. Este es un toro más allá del tiempo, más allá de las miradas, más allá de las sorpresas. Este es un toro siempre en pie, siempre mostrándose tal cual, siempre desafiando a lo caduco. Este es un toro que ha recorrido toda la geografía española para quedarse, extasiado en toda la española geografía. Este es un toro que no tiene edad, ni la quiere, que exhibe su identidad genuina por doquier va, que se planta siempre igual en el altozano, al lado del trigal, sorteando las peñas, adornándose con unos encinares, mirando al sol, extasiándose en la luna, que es su enamorada. Este es el toro de Picasso para embestir contra la insensatez, para quedar plasmado en
un lienzo, para recordarnos lo que la guerra es, y para que no vuelva a ser. Este es un toro de Goya que, desde los tiempos de Goya, continúa siendo estampa de goyescas. Este es el toro de España.No hay quien se adentre por nuestra geografía sin toparse con él. Está a nuestro acecho, no para cornearnos sino para recordarnos el temple, para asegurarnos la reciedumbre, para mirar siempre con la altivez necesaria, aunque no escandalosa, que todo castellano lleva dentro. No hay más que verlo: ahí, donde está, que es en todas partes, nos deja ver su figura para que no nos olvidemos de nuestra personal figura. Ahí, donde lo ven, siempre con su sacrosanta negrura de terciopelo vistiéndolo, es nuestro traje castellano de seriedad inmaculada.
Vayamos por donde vayamos siempre nos indica el camino. Camino de norte a sur, de este a oeste, es igual; es camino, y es suficiente. Digan lo que digan, el toro, este toro, está siempre donde debe estar, ahí, aquí, dentro y fuera, silueta, alma, sin otros adornos que los de la abstracción más absoluta. Y es que en esos altozanos desde donde se empina, y es que desde esas peñas desde donde se asoma, y es que desde esa mies dorada que lo enaltece, el toro nos dice lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos.
Este toro tal como está es todos los toros, el resumen de todos, la concentración de todos. Que es lo mismo que decir que es la estampa de todos nosotros cuando queremos permanecer, cuando nada nos perturba, cuando enfrentamos lo que venga, cuando decidimos ser eternos. Este toro es nuestra alma que anda a lomos de una tierra empapada por toda la historia. Este es el toro de España y de los españoles. Este toro somos todos.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
EL TORREÓN

A este torreón subí yo cuando uno tiene edad de querer ver más allá de lo que uno puede ver. Y es que a esas edades, dieciséis años exactos, uno tiene en la cabeza muchas imaginaciones, y todo lo que la fantasía proporciona, puede ser. Pues a este torreón ascendí, y justamente a esa edad para ver qué veía desde él Domingo de Guzmán, que cuando tenía mi edad no era santo y luego lo fue. Y desde ese torreón se veía, lo digo de una vez, el siempre más allá.
Caleruega es un pueblecito burgalés que si no hubiese sido por este torreón y quien en aquella época quien por él anduvo, posiblemente no hubiera traspasado las fronteras. Pero Caleruega se hizo mundo desde este torreón y a Caleruega retorna ahora el mundo también a causa del torreón y gracias a quien por él anduvo. No yo, sino Domingo.
Domingo de Guzmán nació en Caleruega, un feudo castellano de los Guzmanes que tenían que protegerse como cualquier rincón de Castilla. Así es que Domingo no nació para ser santo, por mucho que se empeñen las leyendas del sueño de su madre, sino para caballero con lanza en ristre y para protegerse de lo que viniera. Y lo que vino posiblemente la fantasía de Domingo, desbordada como toda fantasía a esas edades, previera: un mundo ancho y lejano, otras tierras con otros horizontes, otras gentes con otros talantes, otras creencias y otros sonidos de campanas, otras estrellas inclusive en cielos no tan diáfanos como este que arropa a Caleruega.
Desde ese torreón se ve, yo lo vi, Domingo mejor que yo, un camino: un camino que iba al encuentro de todos los caminos. Un camino que podía descansar en el cercano Silos y remontar luego hacia Santiago de Compostela, o un camino en pos de los caminos plagados de ejércitos de moros y cristianos. Todo en esa época se topaba en la frontera entre lo moruno y lo cristiano.
Santo Domingo de Guzmán es de Caleruega, burgalés porque sí, y eso imposible de negarlo. Y es porque El Cid también surcó estos senderos, y es porque los benedictinos también rezaron en gregoriano, y es porque los labradores se aclimataron a la mies y a la uva, y es porque los juglares hacían de las suyas en las plazas, trayendo y llevando coplas, llevando y trayendo amores, versificando batallas ganadas, llorando batallas perdidas, enamorando zagalas y espiando romances escondidos en los trigales.
Desde este torreón contemplé vencejos y golondrinas amparándose en los tejados, y la imaginación se refugió en escondites, una vez traspasadas las calles, y me condujo a la fuente para saborear la frescura, y un viejo me tendió una bota para que el gaznate se templara. Y eso mismo tuvo que ver y saborear Domingo mucho antes que yo, aunque sin mayor cambio. Tuvo que verlo porque tuvo mi edad y a esas edades todos contemplamos lo mismo.
Así que este torreón es un poco mío y en él todavía me refugio no porque espere una invasión sino para sortear las innecesarias invasiones. Así que este torreón es mucho más que el refugio petrificado de la familia de los Guzmanes, santo Domingo incluido, sino el refugio de todos los que, antes o después, se empeñan en emprender camino.
EN LO ALTO DE SEGOVIA

Así, tal como se ve, es. Así, como un barco enfilando hacia el infinito. Y, sin embargo, no es para irse sino para permanecer, no es para ir en busca sino para resistir lo que venga. El Alcázar de Segovia es el Alcázar. Si no se ve, no se cree. Si no se está ante él, difícil imaginarlo. Si no se caminan sus almenas, si no se empina uno por la escalera de caracol para ver más allá todavía de donde se puede ver, no se comprende.
¿Qué frío, viento o calor castellano no se ha estrellado contra este alcázar?. ¿Qué grito de guerra no se detuvo ante su majestuosidad? ¿Quién, dentro, no se sabía a salvo?.
Alcázar: siempre me sonó sonora esta palabra que se hizo castellana gracias a la garganta de los musulmanes, empeñados en asentarse en Castilla y gobernarla desde sus castillos. Castilla continúa siendo musulmana, le pese a quien le pese, desacredite quien desacredite, y ahí está, imponente, desafiante, perenne, este alcázar, y el resto de las palabras hermanas suyas, para testimoniarlo.
Alcázar de Segovia en el picacho de Segovia. Desde su altura todo es barranco, todo precipicio, todo en caída hasta que la llanura lo sostenga. Si el acueducto es romano, este alcázar es de todos los tiempos, también de este tiempo, o sobre todo de este tiempo cuando tanta leyenda de no buen ver se predica sobre lo musulmán. Y es que este alcázar, ahí, donde está, dice que está ahí para proteger a la cristiandad que, como él, compite en altura, y que se concentra en la catedral. Una hermandad que en Segovia no ha podido quebrantarse, ni con el tiempo ni con las locuras.
Si el alcázar segoviano es para proteger a Segovia y, por ende, a castilla, él, a su vez, es protegido, de ello se encargan dos ríos de poco nombre pero de mucha gallardía: el Eresma y el Clamores.
Los ríos castellanos, ya lo hemos visto, son alcázares de agua para la protección; se convierte en murallas líquidas e inexpugnables con necesidad de puentes romanos para poder acceder a destino.
Dicen que arranca desde antes del siglo XI y que puede que sus cimientos comenzaran a fortalecerlos los romanos; puede ser. Lo cierto es que el alcázar se convirtió en algo más que en fortaleza: se convirtió en vivienda. Alfonso X el Sabio, sabio como era, lo dejó para residencia personal. También el rey Juan II lo hizo suyo y dejó que el estruendo de las contiendas se acallara para dar paso a la molicie cortesana y a las suntuosas fiestas, con derroche de todo, y cantadas en coplas por Jorge Manrique. De este castillo salió ufana Isabel la Católica para ser proclamada reina en la Plaza Mayor.
Pero también sirvió para prisión hasta que en 1762 Carlos III lo libró de toda responsabilidad de muertes injustas.
No se puede decir que Segovia sea el Alcázar, porque también lo es el Acueducto, y la catedral, y las callejas que se empinan hasta alcanzar el alto del teso desde donde catedral y alcázar continúan vigilando.
Hay que subir a lo alto para comprender cómo es Castilla y su llanura, cómo son los vientos que cruzan, las heladas que acarambanan, los soles que atosigan, pero también el verdor que se esfuerza cuando la primavera y cuando el Eresma y el Clamores riegan. Si el Alcázar tuviera que echarse a la mar lo haría navegando en esta agua dorada de la meseta castellana.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
FROMISTA, EL ROMANICO

Es del mismo dorado de la tierra porque la tierra de campos es dorado de trigal, es dorado de regadío en verano, es dorado de sol castellano para madurar la mies, es dorado de camino caldeado, es dorado contrastando con cielo azul, es dorado por todos los costados, se mire desde donde se mire, es dorado.
La iglesia de San Martín, en la palentina Frómista, es el románico más dorado del camino que se encamina hacia Santiago. Dicen que allí se dio un milagro y yo no percibo mejor milagro que este dorado castellano de la iglesia de San martín. Desde el siglo XI es dorado. Por dentro y por fuera lo es. Sus arcos de medio punto no son otra cosa que un oro románico de los mal altos quilates.
Este dorado comenzó mucho antes, cuando los benedictinos tenían allí su morada, en el monasterio ya inexistente. El milagro consiste que del monasterio pervivió esta iglesia porque un templo así no podía desaparecer. En él se han postrado los peregrinos desde siglos para continuar caminando hacia Carrión, o por la otra vía hacia Aguilar de Campóo, y tomar de nuevo rumbo en Guardo para seguir hacia Compostela. En cada uno de estos reposos los peregrinos tenían la dicha de postrarse ante el dorado de esta tierra de campos, de esta tierra de pan dorado, de trigo en espiga florecida, moteado como se motean siempre los trigales, con esa pizca de amapola que no es sangre sino pasión ardiente. Como es siempre esta tierra de pan para alimentar, de camino para proseguir, de recodo para descansar, de polvo adherido pero igualmente de manantial para enjuagarse.
Esta románica iglesia de San Martín es otra cosa: es la pureza del románico castellano que florece donde más consistencia caminera hay, en la vera de este camino hacia Compostela que se llama Frómista.
Cristianos, árabes y judíos convivieron por aquí como hay que convivir cuando la razón de la vida es convivir. Por aquí llegaron ilusiones de todas partes, y en esta Iglesia de San Martín dejaron sus plegarias para dar gracias y luego continuar en pos de la Gracia. Por estas sendas castellanas se cantó, se rezó, se meditó. La iglesia es testigo. También San Martín, el santo que la presidió y todavía la preside.
No es Frómista cualquier cosa. Ya lo dice el nombre: frumentum, Frómista, trigo. Y del trigo, pan. Y del pan, sustento, Y con el sustento, energía para continuar. Así que San Martín es el sustento del cuerpo y del alma del peregrino para llegar al destino.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
GREGORIO FERNÁNDEZ

Gregorio Fernández emprendió un día su caminar, desde Galicia hacia abajo, para hacerse castellano de Valladolid, y para patetizar en barroco y madera los momentos más agónicos del camino del Calvario. Gregorio Fernández buscó por estas geografías rostros semejantes a los rostros del dolor, de hombres y mujeres, y los encontró. También consiguió rostros de esbirros, rostros de mandados, rostros de latigaceros, rostros de soldados tocando el trompetín y azuzando a los caminadores cansados en ese camino del Calvario.
El Calvario se hizo castellano desde que Gregorio Hernández también. >Dejó atrás, en su Galicia natal, cruceiros por los caminos, cruceiros en plazas, cruceiros ante ermitas, cruceiros señaladores, alertadores, constatadores, cruceiros con cristos y vírgenes de piedra adosados a la cruz de piedra. Lo suyo no era la piedra sino la madera. Lo suyo no era una cruz clavada sino una cruz caminante. Lo suyo era el dolor austero y a la luz del día, a la luz del calor de Castilla, a la luz del sufrimiento anónimo de Castilla.
Ese rostro del Cristo atado a la columna es sobre todo el rostro de la pregunta, el rostro de la incomprensión, el rostro del dolor aceptado, increíblemente aceptado. Esa mirada del Cristo atado a la columna se dirige a un infinito que está en todas partes, a un interrogante que no se entiende, a un sufrimiento que puede que a la postre redima pero que en ese momento asusta.
¿A quién intenta convencer esa expresión de sometimiento a lo ineludible?. A los torturadores desde luego no. A los torturadores es inútil mirarlos. Hay que alargar la mirada más allá, hacia quienes tampoco la comprenden, a quienes, Semana Santa tras Semana Santa la adoran desde las calles empedradas de Valladolid, de Castilla entera.
Ese Jesús muerto, estiradamente muerto, en el regazo de su madre sería la muerte definitiva si no fuera por el regazo de la madre que nunca acepta la muerte de su vientre, que jamás da el tiempo por perdido. La madre, que es la única que puede entender el milagro de la resurrección porque es la última en aceptar la muerte del hijo.
Gregorio Fernández nos ha dejado todo un camino del calvario a la altura de nuestras manos y con andadura castellana que no se agota en Valladolid, que anda por todos los pueblos y ciudades con la cruz a cuestas y con los latigazos a la espalda, atado a la columna y mostrándose como el único Ecce Homo que se puede exhibir.
Las calles y plazas castellanas tienen muchas Semanas Santas y en todas ellas Gregorio Fernández anda a la par, aunque no todos los pasos sean suyos.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LA CABAÑA

Tal como la ven ahí, es una cabaña de ganado. También los llaman castros, aunque tal nombre es de procedencia romana, de asentamiento humano, y no creo que esto sea así por aquí. Es una cabaña para conjurar el tiempo: lo mismo sirve para refugiarse del calor del verano que de las heladas del invierno, lo mismo para el otoño ventoso que para la primavera de madrugada o de atardecer. Ahí me escondía yo a mis años no para desaparecer sino para descansar. Eso son estas cabañas castellanas, un descanso.
Dentro de estas cabañas se esconden historias de todo: desde historias de desapariciones hasta historias de apariciones, desde refugios para enamorados hasta para lágrimas de amores no correspondidos, desde refugios para soledades repentinas hasta alborozos para contentos inesperados. Estas cabañas guardan secretos confesables e inconfesables.
Usted va por un camino adentro y siempre le aguarda una cabaña, usted se topa con un aguacero y ahí está el refugio de la cabaña, usted vislumbra en lontananza un sospecho y ahí está la cabaña para sortearlo, usted desea dormir sin que lo perturben y ahí está la cabaña para protegerlo, usted quiere esconder algo y ahí está la cabaña para ocultarlo. Nada más práctico que estas cabañas de mi entorno.
Son construcciones extremadamente originales, como se aprecia. Piedra sobre piedra, sin argamasa, sin nada que las una, sólo su pétrea consistencia. Por los caminos de las Arribes, que son caminos que se las traen, porque son caminos en declive que conducen siempre hasta las profundidades del Duero, surgen estas cabañas cuando menos te lo esperas, o cuando más las esperas, que es cuando de verdad las necesitas. Están acostumbradas a su soledad porque se trata de refugios momentáneos. Están hechas para estar ahí, esperando, sin que sepan cuando llegas. Pero siempre eres bien llegado. Carecen de la fama de las catedrales, pero ni importa ni la necesitan, carecen del embrujo de los monasterios pero para qué, carecen de la majestuosidad de los castillos que tanto abundan pero cumplen una función parecida, aunque anónima. Nadie sabe quién las construyó, pero ahí están, esperándonos, eternamente esperándonos contra viento, aguaceros y calores.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LA CALLE

¿Y qué más da cómo se llame el pueblo? Como se ve, es un pueblo real pero que puede ser un pueblo fantasma. Por esta calle ya no transitan los que fueron. O quién sabe: quizá sí, al amanecer y al atardecer, cuando las luces primeras albean o cuando ya se retiran para el descanso. Quién sabe si estos pueblos así, que todavía se empeñan en revivir la vida de antaño, continúan siendo más de lo que parecen. ¿Quién me dice que en cualquier descanso del sueño no se despierta uno al son de la flauta del tío Veneno o del tamboril del tío Requesón? ¡Quién me asegura que los que murieron no se aúpan de noche y transitan como cuando transitaban, buscando los mismos deseos, añorando las mismas añoranzas, suspirando por los mismos amores, entonando las mismas coplas, arreando a las mismas piaras, adentrándose por los mismos vericuetos y a la vez saliendo de ellos?. ¿Quién me dice que este pueblo, tan solo como aparenta, no está más poblado que nunca, más decidido que nunca, más bullanguero que nunca?. Porque por esta calle, por esta misma, hubo alborozo, hubo escondites, hubo te esperos y hubo súplicas, y más allá, una vez finalizada la callejuela que se alarga, los mismos escondrijos para las mismas cosas.
Son pueblos de Castilla que en su tiempo sirvieron para que el campo fuera arado, cosechado y mimado. Mimado por el sudor de cuando se acarrea la cosecha madura, mimado por el temblor de cuando los hielos arrecian, mimado por la sonrisa de cuando los almendros blanquean, mimado cuando las uvas comienzan a pintar, mimados cuando las campanas llaman a bautizo, o a misa solemne, o a casamiento, o a procesión. Mimado cuando todos sabemos cuál es la próxima boda, el próximo bautizo, el próximo mayordomo, el próximo bando. Mimado como miman los habitantes de estos pueblos a sus pertenencias, las cuales no son otra cosa que la propia vida hecha a retazos.
Este es un pueblo en agonía que se resiste al último estertor. Este es un pueblo que se niega a perder lo que siempre tuvo, a no encontrarse con los recuerdos que fueron, a no trancar para siempre la calle. Este es un pueblo que continúa abierto porque más allá de sus límites los caminos no se cierran, los horizontes no se nublan, las ilusiones no se marchitan. Este es un pueblo que de niño fue niño, como yo, y ahora, como yo, intenta retornar a la niñez quizá para comenzar de nuevo.
Es un pueblo castellano, como tantos, que se niega a la agonía, que carece, en los dinteles de sus puertas, de escudo nobiliario que lo encumbre; un pueblo sin castillo, así sea reducido al derrumbe, que predique por él los tiempos en que fue pueblo de armas tomar.
Yo soy uno de los que retornamos al pueblo todos los atardeceres, cuando el sol da paso a nuestros sueños, y uno que se remonta desde él todos los amaneceres, para continuar viviendo. Así que Castilla no es solamente castillos, también es soledades transitando por las calles en soledad.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LA CASA DE LAS CONCHAS

Esta Casa de las Conchas se llama así porque está revestida de conchas, que son vieiras, esto es, no cualquier concha. La vieira es la concha de Santiago, la concha del peregrino y la concha del cantábrico gallego. La concha es el hito que marca el camino hacia Compostela.
Ideó la casa un caballero de la Orden de Santiago, Rodrigo Arias, doctor de la Universidad salmantina y prohombre de la orden. Era la época de los reyes católicos y eso es mucho decir. 350 conchas de peregrino hizo esculpir el canciller de la orden, don Rodrigo ¿Por qué 350?. Pues no lo sé. Aunque para la gente de esta época, y de esas órdenes militares, los números eran cabalísticos y, por ende, a estas alturas todos queremos endilgarles el significado que quizá no tengan.
La Casa de las Conchas se topa, frente a frente, con la Clerecía, que es más o menos de un siglo posterior en construcción: la primera, de finales del XVI, la segunda de principios del XVII.
No sé si Salamanca podría vivir sin la Casa de las Conchas, pero tampoco si la Casa de las Conchas sería lo que es si no fuera por Salamanca, esto es, por el contexto. Porque Salamanca no son rincones, no es edificios aquí y allá, no es la plaza mayor, ni es Anaya, no es las catedrales, dos, preciosas ambas, austera una, exuberante la otra; tampoco es Monterrey, o Clavijo, o el Puente romano sobre el Tormes; Salamanca es todo.
Esa Casa de las Conchas, de denominación civil, es la casa de la estrategia religiosamente guerrera de la época. Lo dicen las 350 conchas que están ahí, perennes, para recordarnos que el cristianismo español, y el de otros lugares, se alzó gracias a la contundencia de las armas, vale decir, de estas Órdenes guerreras que entronizaron al Dios hispano a fuerza de garrotazos contra el Dios musulmán. Es decir, que entre dioses anduvo la pelea. Y todavía.
Esta Casa de las Conchas debe guardar muchos secretos de estrategia bélica entre sus piedras, caminando todavía por su patio, abrevando aún en su pozo, resonando todavía en el brocal. Religiosos caballeros entraban y salían. Y rezaban con la espada en ristre. Santiago había venido a España para matar moros y no había otro dogma en la época más consistente. Ahora ha tomado la batuta Bush júnior con algunos acólitos, entre ellos Aznar, que es un católico protestante que obedece más a Bush que al Papa, al menos en eso de la guerra contra los infieles.
Pues bien, esta salmantina Casa de las Conchas nada tiene de clandestino y ahí están los signos de los reyes católicos para atestiguarlo. Santiago se quedó en Salamanca en esta casa, escoltado por 350 vieiras, para que la ruta de la plata fuera el camino más digno para llegar a Compostela.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LA CASA DE LAS MUERTES

Esta es la casa del amor y de la muerte. Las calaveras, bajo los pedestales de sus ventanas, así lo acreditan. Esta es la casa de la venganza por la altanería, la casa de la bella y el bestia, del hombre picaflor y pendenciero y de la dama que no es tan mosca muerta como su rostro sugiere. Esta es una espléndida casa renacentista, salmantina a carta cabal, con idénticos toques a los de la fachada de la universidad, pero fantasmal, con tragedia en el interior y en los alrededores. Esta es una casa con misterio, misterio surgido de la leyenda, leyenda extraída del misterio. Y para la posteridad, casa con miedo. A tal punto que, a pesar de su esbeltez, nadie se atrevía a morar en ella. Esta es una casa de venganza amorosa, de asesinatos sospechosos en principio, de damas descompuestas, de donjuanes arrogantes. Esta fue una casa que se construyó para vivir pero que se convirtió en el lugar de la tragedia.
Amores desenfrenados de lado y lado, de macho y hembra. Amores de macho amenazador, quien no respetaba condición de mujer, joven o adulta, libre o comprometida, doncella o con marido. Dicen que don Diego se llamaba y en su haber exhibía las dotes de reñidor y enamorado, soldado y poeta, calificativos todos que cuadraban en aquel tiempo en los andantes caballeros salmantinos. Se desconoce qué rimas escribió como se desconoce a cuántas damas mancilló. Es una de esas leyendas que puede o no ser, pero que una vez inventada, ya es. Hasta que llegó la que siempre llega, la dama sin igual, la diferente al resto, la que es para más que para el amor pasajero.
Mencia se llamaba y de convento procedía con rostro de timidez claustral y dulzura sin mácula. Y el arrogante Diego cayó a sus pies. Pero ella, luego de desterrar la timidez que le habían infundido en el claustro, echó mano del encanto de su entrepierna para ponerlo a disposición de cuanto galán, poeta o no, caballero o clérigo, con espada o con letras se le ponían a mano. Y comenzó la muerte.
Uno tras otro fueron apareciendo los cadáveres de los amantes esporádicos de doña Mencia bajo su ventana. Ya las calaveras atestiguaban allí, observando. ¿De quién eran esas muertes?. De don Diego, por supuesto. Esperaba a que el amante abandonara el lecho que a él pertenecía y comenzaba la reyerta. Hasta que también él cayó herido. De nada sirvió la solicitud de perdón de Mencia. Era tarde. Diego y Mencia murieron a la par, agarrotándola él, despreciándolo ella.
Así la Casa de las Muertes. Una vivienda plateresca ideada sin duda para mejor destino. Pero pervive como tal. Como el amor pervive, como pervive la muerte.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LA CASTELLANA

Si no hubiera habido más mujeres castellanas en Castilla que ésta, sería suficiente, pero las hubo, las hay, a raudales. Teresa es de Ávila y Ávila es de Teresa, o si me lo permiten, Ávila es Teresa. Camino por los pueblos de Castilla, por los de Ávila sobre todo, contemplo el semblante de los mujeres y es teresa de Jesús la que me viene a mente. Quizá esta mujer se ha reencarnado en todas las castellanas de todos los tiempos, aún inclusive de los tiempos antes de ella, y ahí están, para confirmarlo.
Hay quien asegura que Teresa de Ávila nació santa, y les mentira. Tuvo que andar su camino para lograrlo y, además, sin que ella lo sospechara, que es cuando uno va acercándose a eso que llaman santidad, a eso que llaman más o menos perfección. Quiso ser mártir siendo niña, lo cual no es ninguna garantía, sobre todo cuando se envicia uno en la lectura de vidas de santos a imitar. Quiso ser mártir y se aventuró a que los moros la decapitaran, pero su osadía, arropada por la imaginación de su hermano Rodrigo, no cruzó ni siquiera el Adaja para cruzar el puente que la empujaba hacia la ciudad. Se quedó, dicen, en los Cuatro Postes, ese mirador abulense para contemplar la ciudad sin atravesar el río.
Lo que me asombra de esta mujer es su temple, su temperamento, su estar siempre en el lugar apropiado, bien fuera entre pucheros, entre los que también se encuentra Dios, o arrebatada místicamente. Aunque dice que las novelas de caballería terminaron llevándola por la mala vida, que siempre es un decir, sospecho que teresa de Ávila es de la misma catadura que Don Quijote, obnubilado por la creencia. Son gigantes los molinos de viento porque sí, y son ejércitos los rebaños de merinas porque también.
Mujer penitente, mujer creadora, mujer cazadora, mujer cultivadora, mujer inventiva, mujer corredora de caminos, mujer de pluma fácil, de pluma difícil porque no es nada fácil cuando una pluma se aventura a plasmar las experiencias místicas, sobre todo si de experiencias amorosas se trata. ¿Quién puede escribir por ejemplo: Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, que no sea ella, una persona enamorada del único amor posible? ¡O imposible!.
Teresa, como siempre, es una revolucionaria en su tiempo sobre las cosas religiosas, las más complicadas a la hora de revolucionar. Los conventos no le parecían tales, y las manías en ellos acostumbradas, menos. De ahí que se dio a la tarea de hacer de los monasterios algo que mereciera la pena. Si teresa de Ávila no hubiese sido castellana tendría que inventarse Castilla para que lo fuera. Es lo que ocurre con esta tierra, que de ella nacemos y no nos queda más remedio que ser eso a lo que ella nos empujar. Diferencias entre El Cid, o Don Quijote o Teresa de Jesús hay que anotarlas siempre con suspicacia.
Guardo gran admiración por esta castellana de Ávila sobre todo por ser andariega, por regar su empuje a diestra y siniestra, por hacer de la vida algo que mereciera la pena. Las noches oscuras, haylas, pero también los esplendores de la visión. Ocurrencias incomprendidas, muchas, y trabas para llevarlas a cabo incontables. Solamente el tiempo da la razón a quien la tiene y no la autoridad.
Me quedo con la Teresa escritora porque de su lírica aflora un mundo de amor que no resulta sencillo adivinar. Me quedo con esta castellana de a pie, doctora posterior de la iglesia sin que la universidad le concediera título. Me quedo con la castellana de Ávila por ser del mismo temple de sus murallas y por haber logrado que esas calles estrechas se convirtieran en anchura. Me quedo con esta Teresa porque todavía logra verla en los rostros de estas mujeres con empuje que no pueden ser de otra manera.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LA CASTILLA COMUNERA

Los comuneros hicieron de Castilla, identidad. Los comuneros fue una rebelión castellana de zacho y azada que se hizo garganta en tierras de Castilla. Gritaban caminos y plazas, collados y ensenadas, sembradíos de vid y de centeno, aguas del Duero y de afluentes, viento y polvo removido por el viento, campanas en ermitas y catedrales, labriegos y purpurados, caballos al trote y carros tirados por mulas; gritaban clérigos ataviados con casulla, desde el altar, o disfrazados de arrieros por los caminos; gritaron vinateros y herreros y curtidores de pieles y quincalleros; gritaron ejércitos confeccionas desde un pueblo sin vocación de convertirse en ejército, así sea obligatoria la necesidad.
Castilla como grito, Castilla como identidad, Castilla como sublevación, Castilla como indicativo, Castilla como salmodia desde tanto y tanto monasterio esparcido por su suelo, Castilla de mujeres enlutadas con su toquilla, con su pañuelo negro recogiendo el negro cabello, Castilla abierta para que no la encierren. Eso fueron los comuneros, tan divinamente locos como la causa loca de su reina que no la querían encerrada sino en trono.
No existe ciudad Castellana que no se sumara a la causa. Juana, la loca, encerrada, era Castilla encerrada, y una tierra siempre abierta no podía estar engrillada. Todos los caminos se hicieron abiertos, todos los senderos se hicieron cómplices, todos las sacristías se hicieron consejos, todos los púlpitos se hicieron proclamas, se vendieron cálices y custodias en Zamora para recaudar fondos, se entonaron coplas y romanzas, se inventaron correos clandestinos para detectar los pasos de los perseguidores. Cabezas rodaron por aquí, otras por allá. Castilla se convirtió en charco de sangre. No había piedad para el ansia de libertad.
Nunca Castilla estuvo más unida como cuando los comuneros: Padilla, Bravo, Maldonado. Hombres, mujeres, rapaces. Doncellas y casadas, hombres de letras y de azada, ciegos y clarividentes, todos a una. Juana, la Loca, desde su encierro, se había convertido en el alma atolondrada de Castilla.
No prosperaron los comuneros pero Castilla no se desmoronó. Las espadañas de las torres repicaron muchos funerales, añorando el milagro. Pero la causa no prosperó. O quién sabe si sí. Quién sabe si Padilla, Bravo, Maldonado jamás subieron a la horca, nunca fueron guillotinados. Quién sabe si todavía andan por ahí, en cualquier bodega de vino escondidos, aguardando el fermento de las causas justas para que todo madure. ¡Quién sabe!.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LA CASTILLA DE GAUDI

Gaudí, el catalán, se vino a Castilla para hacer de uno de sus recodos un cuento de hadas. Y se topó con Astorga, que es un recoveco castellano encantado en donde fueron a parar todas las ilusiones. Ilusiones de conquistas y reconquistas, de gentiles hombres y juglares, de reyes con afán de aumentar sus reinos y musulmanes con afán inusitado de lograr de toda la península un lugar para permanecer, de campesinos acostumbrados a la intemperie y reconstructores de lo imposible.
Gaudí, el catalán, quiso hacer de Astorga un palacio para que después otros se inspiraran para recrear fantasías. Me refiero a Walt Disney. Así es que, gracias a Gaudí, el suelo castellano anda rodando en celuloides por todo el mundo y con toda suerte de desbordadas imaginaciones, esas que a duras penas saldrán a flote porque el castellano no es muy dado a salirse de sí mismo.
En Astorga, Gaudí inventó un gótico castellano que solamente puede ser inventado en Castilla. En tierras de León, no podía ser para menos, hay tantos castillos cuantas necesidades hubo, que fueron muchas. Ahí está, en Ponferrada, el de los Templarios, en Valencia de Don Juan el de Coyanza, y en Grajal de Campos el de Grajal, y en Laguna de Negrillos el suyo, y el de Los Guzmanes, y el de Alija del Infantado. Muchos, muchos castillos. Pero en Astorga está este palacio acastillado que no fue construido para conquistas terrenas sino para posibles reconquistas espirituales.
La Astorga actual fue bautizada en su origen como Astúrica Augusta, y fue el emperador Octavio Augusto. Mucho ha llovido desde entonces y Astorga, sin inundarse. Y es que este palacio de Gaudí para vivienda del episcopado y sus planificaciones para la feligresía, vino a poner broche de piedra a la constancia de la maragatería.
Así es que Astorga es una ciudad imperial, romana, reconquistada por Alfonso I, gótica, desarrollada cuando Alfonso III gracias a ser encrucijada del Camino del Santiago, del Camino de la Plata, es decir, de todos los caminos que, de norte a sur, este y oeste, quisieron transitar España.
Ahora, el palacio Episcopal ya no es lugar de habitación episcopal sino museo. Y no un museo cualquiera, precisamente el Museo de los Caminos. Y es que hasta Astorga llegan todos los caminos y vuelven a partir todos, porque esta ciudad leonesa, castellana, es indicación para los transeúntes, los de entonces y los de ahora.
Gaudí se vino a Castilla a dejarnos un neogótico muy personal y fantasioso, porque si de algo puede presumir el gótico es de esa fantasía que siempre apunta hacia lo alto para indicar el camino, el único camino.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LA FACHADA
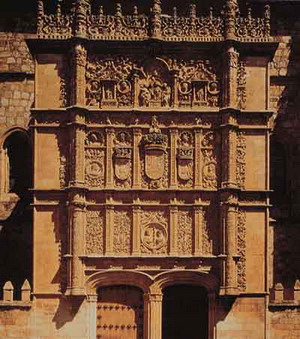
Con ser tan divina esta fachada, resulta que la fachada no es lo mejor, aunque sea lo que más miradas atrae. Lo mejor es una vez traspasada la puerta, una vez pisado el claustro, una vez identificadas las aulas. Es el interior donde se escucha, claro que se escucha todavía, el susurro o el grito, la definición de la palabra, el argumento de la verdad de Fray Luis de León, Nebrija, Francisco de Vitoria, Cervantes, Menéndez Valdés, San Juan de la Cruz, Miguel de Unamuno, Gonzalo Torrente Ballester... para nombrar sólo a lo eterno.
Pero así y todo, la fachada de la universidad salmantina es ya el anticipo de todo, su publicidad razonada, sus encajes de bolillos pétreos sobre el bastidor del plateresco. La tela sujeta a este bastidor nace ahí mismito, a orillas de la ciudad, en Villamayor, donde las canteras de piedra molar, fácilmente moldeable, dulcemente áurea, es apta para estos bordados. Esta entrada a la universidad es todo un fino mantel repleto de finas filigranas, encajadas unas y otras, bordadas por ángeles de la pedrería que se aposentaron en Salamanca.
Castilla es esta Universidad y esta Universidad es Castilla. La Universidad de Salamanca hay que escribirla siempre con mayúscula, porque es una Universidad mayúscula, en donde todo saber se hizo y se hace.
Fue un castellano, rey de León, Alfonso IX, el fundador de esta escuela. Solamente las de Bolonia y París, y en muy pocos años, la precedieron. Era el año 1243. Toda vía está ahí, bajo la mirada permanente de Fray Luis para que jamás deje de ser lo que siempre fue, lo que siempre será.
Hablar de esta Universidad es hablar en tono mayor. Es hablar no solamente de Salamanca, no solamente de Castilla, es hablar de España y de más allá. Es hablar hasta de ese nuevo mundo que siglos después tuvo que ser enmendado gracias a Vitoria y compañía.
Cervantes metió en esta Universidad al licenciado Vidriera, locamente convertido en vidrio, para que de su temporal locura surgieran los más acertados consejos, las más depuradas críticas a cuanto truhán de oficio, que es siempre el truhán por beneficio, quisiera escucharlo. Así es que esta Universidad también graduaba a locos para que fueran los más cuerdos y los más decisivos. ¿No eran, acaso, locuras académicas, las tesis de Vitoria acerca del alma de los indígenas?.
Quizá el resumen de todo está ya insinuado en la fachada. En las archivoltas, en los paneles, y en esa miniatura dorada que le da consistencia, deambulan niños desnudos, mujeres, hipogrifos, dragones, volutas; también máscaras, y capas y frutos, y cordas, y más niños y bucracios. La rana, la rana sobre la calavera. ¿A quién se le ocurrió ese símbolo y para qué? ¿La rana asentada sobre la muerte, para saltar en cualquier momento y dejar a la muerte sola?. Porque esta Universidad es, ante todo, la encarnación de la vida, la difusión de la verdad, el ejercicio de la justicia.
Hay que detenerse ante esta fachada primero, para luego traspasar el umbral. Porque, dentro, todavía andan las ocurrencias místicas de San Juan de la Cruz, la gramatical lengua de Nebrija, la pluma incansable de Cervantes, la creencia eterna de Unamuno en un Dios imposiblemente posible, la literatura de Torrente Ballester. Y hay que sentarse todavía en los bancos de entonces, en madera tosca y purificada, en los que se sentaban los estudiantes para escuchar a Fray Luis y sucesores.
Los Reyes Católicos, inmortalizados en medallón de oro, moneda contante y sonante, siguen presidiendo esa fachada, ahí y para la eternidad.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LA LUZ DE LEÓN

¿Qué se trata de la fantasía de la luz?. Pues sí. La luz interior del interior de la catedral de León es una filigrana divinizada de toda la luz de Castilla. Castilla, lo sabemos, es claridad por todos los rincones, incluidos los rincones nocturnos, pero cuando se cuela a través de estos vitrales de la catedral leonesa es una luz que no tiene parangón.
Este que vemos es el Rosetón de la Gloria, y ningún nombre más apropiado. Dios, que es sobre todo Luz, se manifiesta así al penetrar en su santuario. En la catedral de León Dios entra en forma de luz policromada por el rosetón y por las vidrieras. Un rosetón. Trescientas treinta y siete vidrieras que comenzaron naciendo en el siglo XIII y han continuando emergiendo hasta el siglo XX. Así es que la catedral de León, desde su nacimiento, ha ido construyendo desde lo alto de sus ventanales el camino propicio para que el andar de Dios no tropezara en la piedra.
Yo no sé si se trata de un gótico cristalino o qué. En caso como éste, el estilo es lo de menos, lo de más es la proyección. Porque los muros internos de esta catedral dejan de ser de piedra para convertirse en espíritu, en diafanidad, en hermosura que, viniendo desde lo alto, se alza de nuevo hacia lo alto. Es el sino de la luz: siempre termina reposando en el lugar de su origen.
Ese rosetón que vemos ahí, majestuoso, centra precisamente a Cristo en su majestad, el culmen de un Antiguo Testamento formado por los Reyes convertidos en músicos; música real con sonido de instrumento de cuerda, de viento y de percusión, para exaltar la grandeza de quien es rey sobre todos los reyes.
Podrá afirmarse que el rosetón es el centro de toda esta luminosidad, de este arco iris celestial que entra a borbotones por todas las paredes. Puede que sí. Pero es que, además de esta fuente de luz hay todo un enjambre de ventanales floridos que copan la escalofriante superficie de mil setecientos sesenta y tres metros cuadrados. Y, además, suspendidos en lo alto, sirviendo de sostén a toda la dureza de la piedra, haciendo de la piedra, luz, espíritu, desmaterializando la piedra.
Aquello de que “el pueblo que habita en las tinieblas ha visto una gran luz” se hace realidad en esta catedral. Luz que arranca desde antiguo, desde el tiempo en el que se venía anunciando el nacimiento de la Luz. Luz que se cristalizó en la venida. Luz que se proyecta hasta la eternidad. ¿Se trata de la palabra convertida en luz?,Pues sí. ¿Se trata de la luz convertida en palabra?. También. En esta catedral, tanto monta. Porque si en el principio era el Verbo, el Verbo era la Luz. Así es que se trata de una de las catedrales más teológicas que tenemos.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

¿Y cómo iba a dejar a Castilla sin mi pueblo? Se trata de un pueblo que en algunos mapas aparece, en otros no. Es un pueblo como si no existiera, pero es el que más existe. Está donde está desde siempre, a punto de desaparecer desde siempre, a punto de eternizarse para siempre. Es un pueblo castellano que no tiene en su haber castillo, ni cenobio, ni catedral, ni por allí pasaron batalladores. Algunos escapados de otros sitios sí pasaron por allí. Unos se quedaron, otros continuaron camino y desvelos. Pero los que se quedaron ya no saben de donde vinieron, ni quieren saberlo. Son de un pueblo anónimo que no necesita más apellido del que tiene para ser lo que es.
Dicen que a mi pueblo lo hicieron gentes de otras procedencias. Bueno, no es original: a todos los pueblos los hicieron gentes de otros entornos. Pero una vez allí comenzaron construyéndolo a su medida, y eso es lo que queda, la medida de todos nosotros.
Mi pueblo tiene lo que todos los pueblos castellanos tienen, lo esencial. La hojarasca ha sido barrida y lo que permanece, aún derrumbado, conserva la vida eterna. Es un pueblo escondido en un lugar de la Castilla del límite, desde donde ya no se puede ir más allá. Y, no obstante, de él hemos salido muchos para avanzar hasta donde se puede. Y hemos podido. Pero hemos vuelto. Porque uno no puede alejarse definitivamente de este pueblecito, de esta minúscula aldea que se hizo para nosotros.
Me contenta que mi pueblo no aparezca en el mapa. ¿Para qué? Todos los de mi pueblo llevamos un mapa dentro, echo a nuestra medida, en el que se perfila, ufano, el campanario, la escuela que ya no sirve, el frontón donde ya no se juega pelota, el pilar de agua donde ya no abrevan las caballerías, la cárcel innecesaria trancada a cal y canto porque para qué.
Pero en ese pueblo se han hecho las historias que cada cual llevamos dentro. Yo llevo cantidad: desde apariciones de la Virgen hasta altercados a causa de linderos, desde quinquilleros ambulantes a cigüeñas que por San Blas regresan, desde mujeres que jamás llegaron a emparejarse hasta mujeres que tuvieron que salir por emparejarse antes de tiempo. Pero por mi pueblo jamás pasaron ejércitos a lomos de caballo. Así que no es conquistado ni conquistador. Únicamente se conquista a sí mismo a fuerza de tesón.
Esa aldea que es mi pueblo carece de blasones, carece de identificaciones de propiedad sobre las puertas de las casas, carece de emblemas que le proporcionen identidad histórica. Lo que, evidentemente, lo hace muy singular. Precisamente por eso los de mi pueblo nos consideramos gente de pueblo, del único pueblo, del que no se puede decir, yo fui antes que tú.
Por no tener, mi pueblo ni siquiera tiene ermita, que ya es decir. Pero la iglesia que tiene es una ermita hecha a su medida, y len ella cabemos todos, y los pocos santos que encierra son suficientes. En mi pueblo las ermitas son los peñascales, los recovecos que pincela el río Uces, los senderos que nos conducen hacia donde nosotros queremos, los regatos que en verano no existen pero que en primavera son un primor, los rebaños, ya escasos, de esas ovejas que son siempre una pincelada bucólica de un campo eminentemente castellano.
En mi pueblo no se acaba la historia sino que está donde está para que la historia vayamos haciéndola a nuestra medida, sin alharacas, sin griterío, silenciosamente, diariamente, para que nunca se agote. Así que nuestra historia es tan anónima que cada quién se la inventa para su necesidad.
Desde este pueblo tan castellano como el que más hemos salido muchos y hemos vuelto todos.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004

Están ahí, tin, tan, tin, tan o simplemente silenciosas. Siempre están ahí, en el campanario. Día y noche ahí, aguardando, porque las campanas son para estar calladas grandes ratos y para hacer sonar el momento. No sé de qué campanario son, pero da igual. Todas las campanas necesitan de su campanario para sostenerse y para mirar desde lo alto. Para mirar sin descanso, sin desmayo, y para mirar al pueblo, al campo, a los tejados, a los árboles más allá, a la mies. Están ahí aguardando sus horas, las horas del amanecer, las del atardecer, las del Ángelus cuando recordaban el Ángelus; están ahí para recordar siempre a la misma hora la misma misa diaria, cuando las misas eran diarias en los pueblos; están ahí para las solemnidades, que todo pueblo tiene sus solemnidades con sus respectivas procesiones y con sus paseos de santos por las calles, Están ahí para cuando el bautizo llega, para cuando el matrimonio se da, para cuando la agonía prospera. Están ahí inclusive para anunciar el fuego, antes también para prevenir de los ejércitos acercándose, antes también para anunciar las sospechas, y para cantar las victorias, y para dar entrada solemne al solemne personaje, y para despedir al que se aventuraba al camino. Están ahí y siempre lo han estado para lo que tienen que estar.
Cuando no suenan las campanas el pueblo se mece en el letargo. Cuando las campanas enmudecen es porque nada acaece, y eso no es bueno. Un pueblo, para vivir, para revivir, necesita de ese sonido, esa llamada de alerta, ese convocar al jolgorio, esa resurrección del tiempo.
En Castilla las campanas son libres. Su sonido avanza llanura adelante luego de haber lamido la teja de cada tejado. Desde lejos se sabe lo que dicen. Cada uno de su tin, tan, cada uno de su repique es un lenguaje consabido. El lenguaje de las campanas carece de trampa, es el lenguaje más acomodado a todos.
Las campanas de Castilla han repiqueteado cantidad de victorias y han llorado sin demora cantidad de decapitaciones por causas justas. Que lo digan los Comuneros y quienes los apoyaban.
Yo hice sonar muchas veces las campanas. Subido al campanario oteaba el entorno y miraba la dirección de los sones. Cuando los sones se encaminaban hacia el camposanto allí se quedaban, ni un paso más, porque era el sonido del descanse en paz el descanso eterno. Pero cuando repicaban a procesión veía a su sonido alargarse más allá del pueblo, más allá de los sembradíos, inclusive más allá del teso, quién sabe hasta dónde anhelaba llegar ese anuncio. Cuando hacía sonar a la campana pequeña, esa que únicamente recordaba las cosas diarias, el trajín de cada quién, su sonido quedaba encerrado en el vecindario y no se atrevía a traspasar la última calle. ¿Para qué si el mensaje era de recuerdo para quienes allí estábamos?.
Las campanas del pueblo son de esas cosas que jamás se olvidan. Su sonido es identificable donde quiera que uno esté. Aún sin que suene, uno lo escucha, uno lo atiende, así la distancia sea enorme. Porque el sonido de las campanas del pueblo no es solamente el sonido es lo que el sonido nos dice, que es todo.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
(nuestras campanas)
LAS HUELGAS

No es lugar de tránsito sino de meditación aunque, a la postre, toda meditación es un tránsito. Por este claustro muchas meditaciones se han hecho vida en el recogimiento de las religiosas. Por este y los restantes claustros se ha llenado el alma femenina desde 1187 hasta hoy del silencio necesario para hablar con quien mejor escucha: Dios y la conciencia. Por estos claustros se han paseado incertidumbres, desvelos, alguna que otra queja secreta, más de muchas alegrías místicas, no pocas dudas, no pocas ganas de ceder a la tentación de volver al siglo. Porque estos claustros no pertenecen a siglo alguno sino a la eternidad.
A Alfonso VIII y a su esposa Leonor les llegó la inspiración: construir un enorme mausoleo donde puedan descansar en paz reyes y reinas, príncipes y princesas, amén de nobles, obispos y abades para perpetuar allí su descanso eterno. Personas que la posteridad recordaría por lo bien hecho y por lo no tanto, por la espada certera y por la cruz sacrificada, por la gloria de la victoria y por la amargura de la derrota. Nada mejor que un lugar custodiado por la femenina santidad de mujeres cistercienses que saben de la vida y de la muerte mucho más que los allí enterrados.
Este monasterio burgalés de Santa María la Real de las Huelgas es muchísimo más que un lugar de refugio para la aspiración a la santidad de unas cuantas mujeres. Se ideó como fortaleza no tanto para proteger a las monjas cuanto como para proteger el descanso de quienes allí yacían. Todos los allí enterrados llevan el aval de oraciones diarias a granel, de silencios que gritan hacia lo alto. La regla de las religiosas dice que están allí para la unión fraterna, para la soledad y el silencio y para la oración y el trabajo. Todo un programa para la vida de los vivos y de los difuntos. Todavía hoy las religiosas se sustentan decorando porcelana, bordando lencería, albergando a quienes tienen a bien reposar allí unos días para purificarse de la intoxicación que se trae de fuera y para luego continuar trecho con energía renovada.
Las Huelgas fue ideado como la cabeza de todos los conventos femeninos de Castilla y León, el espejo donde el resto se mirara, el ritual que los demás debían copiar. Lo que nunca cae bien del todo, aún entre el haber de lo religioso. Por eso encontraron oposición allí donde la oposición no debería existir.
Las Huelgas es sin duda uno de los lugares más entrañablemente sagrados de la sacrosanta tierra castellana. El arte ha florecido en él como siempre florece por estos pagos. Alfonso VIII no se equivocó: los sepulcros que en él todavía perduran gozan de la paz de un descanso que el silencio de las religiosas lo hace eternamente confortable. A Las Huelgas hay que ir para descansar en la paz anhelada.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LAS MORAS

Ahí están, pintándose a sí mismas cuando el verano llega. Están ahí, esperando a los pájaros o a mi mano para entintarnos el pico o los dedos. Son moras que entintan como el vino tinto pero que no fructifican en vides sino en zarzales. Son frutos de un campo seco que nadie cosecha pero que todos, antes o después terminan saboreando. No es la mora del moral, esa que se engorda para la puesta en venta o para el licor apropiado. Esta es silvestre, de campo puro, sin que nadie la vaya cuidando para que madure. Este es fruto tan al natural que solamente prospera donde la naturaleza se abona a sí misma.
Mi pueblo se llama La Zarza de Pumareda y por algo será: fruto de entrada y salida en su nombre: mora de zarza y manzana de puma. Así es que se trata de un pueblo con sabor a fruta madura, una protegiéndose en espinas, otra colgando desde la rama. Un pueblo así tiene que ser sustento a su pesar.
Íbamos a vendimiar moras no por hambre sino por la sola necesidad de ir, para que el fruto se sintiera recompensado. Ya es bastante con que alimente a las aves pero se siente también contenta en nuestro paladar. Con la mora hemos hecho de todo cuando niños. Y hasta nos ha servido como excusa: ¿vamos a por moras?, vamos, y a lo mejor no íbamos a por moras sino en procura de otros encuentros clandestinos protegidos por los zarzales.
Los zarzales también son nidos de lagartijas, es decir, refugios, castillos vegetales para que las alimañas se protejan de los perseguidores. Los zarzales son también mesa para las abejas, cuando los zarzales están en flor y las abejas pueden alimentarse para fructificar lo suyo. Y también los zarzales por mayo y junio son polen para las mariposas, y para las mariquitas, si, no, si, no, y para las luciérnagas y para los picaflor. Así es que los zarzales dan para mucho, es decir, que su fruto es para diferentes paladares y para distintas alimentaciones.
Hay zarzales por todos los caminos de La Zarza. Hay moras pintonas por todas las paredes de los prados. Hay pintura tinta para todos los labios que la pretendan y para todos los dedos que las tronchen. Y hay espinas que rasguñan cuando la mano no es experta. Por eso la mora ha sabido escoger su lugar para prosperar.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2005
LAS RUBIAS
Tan bonitas que se ven, florecidas, y solamente sirven para quemar, para prender la hoguera, para iniciar el calor en la cocina, para alimentar al horno cuando al horno solamente se alimentaba con leña. Son escobas. Nacen y crecen en el erial, resistentes a las estaciones, a las heladas, a los vientos, a los chubascos, a los calores. Florecen cuando florece todo lo que lleva flor, que en este particular no presumen de tiempo exclusivo. Florecen y dan al campo ese tono que debía darle el trigal, pero en estos terrenos el trigal no prospera y para que el campo no se quede sin el color que le pertenece, ahí están estas escobas cumpliendo su sino.
Escobas, pero por mi pueblo las llamamos rubias. No hay que explicar el por qué. Otras escobas sirven también para la lumbre pero carecen del color de éstas, de este tono de lumbre primaveral que luego se convertirá en hoguera, cuando el calor haya disminuido y el otoño y el invierno lo exijan. Escobas que ni siquiera sirven para alimento del ganado, ni siquiera para que las abejas se fijen en ellas. Alguna que otra mariposa sí las rondan, quizá porque la mariposa también es de vida efímera, de corto vuelo pero de inmenso colorido campestre.
Las escobas nacen y crecen a su aire, y sólo cuando han madurado del todo, cuando han completado su ciclo, se dejan arrancar. Hacemos haces y las encomendamos al animal para que las transporte hasta la cuadra. De allí, al quemadero.
Estas matas campestres y silvestres conservan toda la gama de la dureza de Castilla. Se dan entre las piedras, en los roquedales y no andan en procura de regatos para ser regadas. Son compañeras inseparables de otros arbustos igualmente efímeros y abocados a la misma suerte.
Sé de estas escobas porque mi abuelo me enseñó a cortarlas y a darles su uso. Las veía en la boca del horno como se iban deshaciendo, cómo azuzaban al resto de la leña para que prendiera. Las veía también cuando la matanza, y cuando saltábamos las hogueras, así no fuera la noche de San Juan. Desde entonces me di cuenta su importancia, si no fuera por ellas todo se retrasaría, quizá el pan se nos pasara, quizá el horno no estuviera a tiempo. Y una vez más me percaté de que aquello que parecía insignificante, de aquello que solamente servía para ser reducido a cenizas, tenía su aquel.
En Castilla hay muchísimas cosas así, que pasamos a su lado como si nada. Si dan sombra, ya es algo, pero si no... Pues si no dan sombra dan lo que uno no se espera, que a veces es el fruto mejor conseguido. Por eso cada vez que voy a de donde vengo y me topo con las escobas las acaricio como lo que son, estén todavía de un rubio fluorescente o estén ya luciendo el pardo de la perfecta madurez.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2005
LEON ENTRE MURALLAS

¿Cómo no va a tener murallas León si hay dentro tanto que proteger? ¿Cómo va a quedar indefensa León sin que sus murallas atestigüen que el tesoro es inexpugnable, que sus calles son para caminarlas despacio, sin sobresaltos, que sus casas solariegas son para la tranquilidad y no para el desasosiego? ¿Cómo León va a prescindir de esas murallas que no tienen otra pretensión más que las de ser murallas?.
Sólo conque San Marcos fuera un lugar solitario, que nunca lo fue, ya eran imprescindibles las murallas para asegurarlo. Pero si a San Marcos le añadimos la catedral, la calle Ancha, la residencia de los Guzmanes, la Casa Botines, la capilla del Cristo de la Victoria, por nombrar solamente lo imprescindible, ya era más que suficiente.
León siempre será cabeza de un reino que jamás se extinguirá. León y Castilla son lo mismo porque para eso estaba el tanto monta. León es la enjundia de una tierra siempre inacabada, siempre presente, siempre en su sitio que ha bautizado a otras tierras inacabadas, también siempre presentes y en su sitio. Yo soy castellano leonés porque sí, y en esa tierra reposo. Yo soy de la estirpe de los que emprendieron camino por el camino que nunca termina de desprenderse de su origen. Y creo que así somos todos, que el desarraigo no es nuestro sino, que siempre andamos por nuestras calles, anchas o angostas, que siempre nos deslizamos hasta el río, de más nombre o de menos renombre, que siempre elevamos la mirada hacia esa catedral, que como la de León no hay otra, que siempre vamos a conseguirnos en la misma plaza, que en León la preside este monumental San Marcos.
Quien no sea de León que venga, y si no viene para quedarse, que continúe, porque León es lugar de tránsito hacia Compostela y eso hay que respetarlo. Pero que quien venga a León se detenga para llevarse consigo el alma de León adherida a su propia alma.
León necesita murallas, como las han necesitado todas las ciudades castellano leonesas. No son igual las murallas de León a las de Ávila pero sirven para lo mismo. Las de León son murallas menos vistosas aunque más acordes con su destino. Son como la ciudad por dentro, austeras a carta cabal, sin que nada sobre, sin que nada les falte. Son baluarte para que la vida discurra en la tranquilidad para la que fue hecha, aunque León siempre fue, y será, tierra de avanzada.
Contemplo a esos ancianos sentados al atardecer en los bancos de la Plaza de San Marcos, enfrente de la fachada, y sé lo que piensan. Piensan en el tiempo, en ese tiempo que ha venido avanzando, no a trompicones sino con el paso seguro de saber donde se pisa y de haber llegado a destino. Sé lo que piensan: en la vida que fue y en la que será, aunque ellos ya no la perciban. O sí, quién sabe: porque desde este lugar, desde esta plaza se percibe no solamente el pasado, que todavía está presente, sino el futuro, que ya se anuncia como presente. Y es que León es pasado, presente y futuro eternos.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LOS PUENTES

No hay camino castellano sin puente porque no hay camino sin río. Si hubiera un camino sin río habría que inventar el río para construir el puente. Este que ven es un puente que fue y es un puente que todavía quiere ser: es el puente de mi pueblo. Un puente quizá demasiado para un río quizá por ahí tan poca cosa. Yo he pasado ese río a pie, y por ahí, sin necesidad del puente. Pero el puente está en su lugar por necesario, porque el río, además, es lindero entre mi pueblo y el otro, y eso hay que respetarlo.
Todo puente enlaza dos orillas y sin los puentes difícil el abrazo de parte y parte, difícil el beso que se espera, difícil la cosecha que hay que trasladar, difícil el paso del carromato, difícil la leyenda sin puente. No hay puente sin leyenda. Los puentes sirven para lanzarse desde arriba cuando se inventan leyendas macabras pero que perduran: ¿recuerdas cuando se tiró desde el puente? Pero sirven igualmente para el primer amor, el segundo y los que vengan: ¿recuerdas cuando debajo del puente? Así que el puente es necesario por arriba y por debajo, para que trascurra el agua sin mancillarla y para que permanezcan las ilusiones en la memoria.
Hay puentes para todas las necesidades y para todas las quimeras. Puentes con nombre propio y puentes con nombre sin nombre, como cuando decimos: ¿nos acercamos al puente? Hay puentes construidos para batallas y para procesiones, para paseos sobre ellos y para escapadas gracias a ellos. Hay puentes para entrar y para salir. Los puentes sirven para darnos la mano de orilla a orilla, para entrar en la ciudad protegida por el río, para defender al castillo cuando el foso lo enaltece.
En el fondo todos somos personas de puente. Estamos donde estamos gracias a que los puentes nos lo han permitido. Si no fuera por los puentes siempre permaneceríamos encerrados en esa cárcel de nuestro pequeño entorno. Así es que se necesita ir por la vida en procura de puentes que nos agilicen saltar de un lado a otro.
Los puentes siempre están ahí, maduros, porque el agua los riega. Los puentes siempre están donde están porque el sol los caldea y sostiene. Los puentes son el enlace de las vidas, lo que logra que los caminos no se corten, lo que da paso hacia el más allá. Por pequeño que sea el puente, no hay puente pequeño. Todo puente es para lo que es y para lo que se necesita. Aún cuando el tiempo parece haberles dicho que hasta ahí, como a este de mi pueblo, ellos se niegan a perecer porque saben que todo puente lo es para avanzar hacia la eternidad.
Entre todos los puentes que me gustan éste de mi pueblo me gusta más. Yo sé por qué. Debajo de sus arcos también yo escribí mi personal leyenda, no sé si real o de fantasía, pero leyenda que se sostiene. Que eso es lo que es un puente: el sostén entre dos orillas, el sostén tanto para la ida como para la vuelta.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
LOS TOROS CASTELLANOS DE PIEDRA

¿Y qué sería de estas tierras, de mi tierra, sin los toros? Me refiero a los de raza y a los otros, a los de siempre, a los abulenses de Guisando y de otros caminos. Quedaron ahí, petrificados, desde que a los iberos, o a los celtas, se les antojó petrificarlos. Se quedaron a cuatro patas, la cabeza un tanto humillada, casi para un descabello. Se quedaron entre encinares, que es el lugar de los toros no sólo para su sustento sino, y sobre todo, para su libertad. Estos de Guisando, alineados, con el símbolo de una estirpe ancestral y permanente, que ni lluvia ni sol, ni helada ni viento, desentumecen de su pedestal campestre.
Dicen que los vetones andaban por estas andariegas tierras abulenses trasladando el ganado hacia mejores pastos, según la estación. Los romanos también deambularon por ahí, con afán de conquista. Pero fue en 1468 cuando los toros de Guisando se convirtieron en testigos de la historia castellana: Enrique VI nombra a su hermana, la princesa Isabel, reina de Castilla, el apodo sería el de Isabel la Católica, y esto ya suena a más.
A los celtas les gustaban estos animales, toros o verracos. Hasta cuatrocientos ejemplares, toda una piara, han sido contabilizados, y su andar transita las tierras de Ávila, Salamanca, Zamora y hasta el norte de Portugal. Se trata, por eso, de una especie castellana autóctona, nunca en extinción desde que quedaron inmortalizados.
Toros de granito. Sobre el lomo de uno de ellos se subió mi hija y le pareció de verdad. Le eché el cuento de que alguna vez fue de verdad, de carne y hueso, no de granito, como ahora. Se lo creyó. Y es que estas esculturas de animales petrificados han debido tener vida, han debido transitar por estos pagos, han tenido que asustar o ser asustados. Desde el siglo III antes de Cristo hasta ahora sirven de centinelas en esos caminos castellanos, solitarios, para espantar espantos, para decir que el tiempo es permanente. Y cuando por ahí deambularon los romanos también quisieron dejar perpetuidad de su paso al aventurarse a grabar sobre el lomo y costado derecho de uno una inscripción.
Guisando y sus toros son el centro geográfico de una Castilla bravía y campestre, que no se doblega, que no se amilana, que no se desmorona con el tiempo, que no pide permiso para permanecer.
Transito por las dehesas de estas tierras y los veo con la misma vitalidad un tanto bravía que los hizo inmortales. El campo charro que se prolonga hasta Ávila se adorna con su estampa siempre decidida y con su desafío siempre en las astas. Como Castilla, como los castellanos, como la decisión, inclusive como el desafío. ¿Hay quien desafíe más que estos toros de Guisando que desde el siglo XIII continúan desafiando a tiempo y destiempo, independientemente del temporal?.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
MI VIRGENCITA

Esta es la Virgen que yo quiero. No hay otra igual ni está en otro lugar que no sea mi pueblo y mi corazón. Es la Virgen con la que nací y madre no hay más que una. Y es que mi madre es esta Virgen, porque ambas se llaman igual, Candelas, y no sé quién prestó el nombre a quién. Sospecho que las dos se apropiaron del mismo nombre a falta de otro más apropiado.
Esta Virgen es la única, y así como la ven aquí, vestida de encanto, vestida de luz, vestida de gloria, vestida de oro, también la vestimos de pena, de pesar, de angustia, de luto. Nos ampara en las fechas de Semana Santa y en las de Resurrección y su atuendo es según la ocasión, según la necesidad. Así, como cualquier madre.
Es una Virgen castellana concebida a los orígenes castellanos de quienes ante ella acudimos. Carece de nombre de escultor, no lleva firma que la acredite, jamás saldrá en una procesión que no sea la nuestra, y nadie le inventará mejores coplas que las que nosotros le hemos inventado. Es madre por los cuatro costados, ni más ni menos que todas las madres, y es tan virgen que, aunque no me lo crean, carece de cuerpo. Su humanidad son el rostro, los brazos, los pies. Si uno la desnuda, y yo la he contemplado desnuda, lo de dentro es un armazón, de ahí que no pueda haber Virgen más Inmaculada. El niño sí, el niño es criatura al completo, carne y hueso sin trampa ni cartón. Ella es el espíritu que ha dejado fuera de sí lo carnal para resucitar en nuestra alma.
La llamamos Virgen de las Candelas, también Virgen de las Angustias, también Virgen de la Resurrección, y de los Desamparados, y de todas las admoniciones que haya para nombrarla. Pero para nosotros, para mí, sigue siendo la misma, la única, la que espera siempre, la que empuja siempre, la que va donde tu vas, la que te llama cuando te alejas, la que llora cuando la desolación, la que sonríe cuando la dicha. Es la Virgen. Es mi madre.
Mi madre carnal, claro que sí, sin temor a proclamarlo, ufano por proclamarlo. Es mi madre hecha Virgen con todos los atributos, desde el atributo de la algarabía hasta el atributo del quebranto. Es mi madre con ese mismo semblante de siempre. Es mi madre que, aunque vieja, no envejece, aunque triste no termina de derramar la última lágrima. Es mi madre caminando siempre, suspirando siempre, atenta siempre, preocupada siempre, pensando que no envejecemos nunca; igual que nosotros, creyendo que jamás podrán envejecer.
Digo que no hay más Vírgenes para mí que ésta porque allí donde me topo con otra, es la misma. No sé si soy yo quien la persigue o Ella quien mi persigue. Ambos a dos, creo, como el hijo a la madre, como la madre al hijo. Es esta la Virgen de mi pueblo con la que nací y con la que quiero vivir eternamente. Es mi madre.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
PASO A PASO

Y fui con ellos, sumido en todos los tiempos pero transitando el mismo tiempo, fui con ellos, paso a paso, sin que ellos hablaran de sí mismo. No había en su mente más palabra que la de Salamanca, como si esa fuera la única palabra posible. Ahí Cristóbal Colón con la locura de una travesía imposible desde Salamanca; ahí el ciego y su lazarillo pidiéndole a don Cristóbal algunos de los maravedíes que él mendigaba; ahí Calixto y Melibea adentrándose en el jardín, escondiéndose en el jardín, despidiéndose desde el jardín del huerto de la alcahueta Celestina; y ahí la Celestina, sabedora de todos los intríngulis amorosos, alcahueteando: susurrándole secretos al oído a Teresa de Ávila, descifrándole al oído, a Juan de la Cruz y de Ávila, los secretos místicamente amorosos de Teresa; ahí Cervantes susurrando al licenciado Vidriera los consejos cuerdos que de él solicitaban quienes por loco lo tenían; ahí el padre Vitoria echando la mano al hombro de Colón y comunicándole no sé qué del alma de los indios; ahí Fray Luis de León que no quería desprenderse de la custodia que se impuso sobre la Universidad; ahí Antonio de Nebrija consultando con Unamuno no sé qué leyes gramaticales de un castellano todavía sin leyes; ahí Gabriel y Galán recitando a Nebrija poemas de las Hurdes en léxico que todos entendía; ahí Unamuno discutiendo vocablos con Nebrija, con Miguel de Cervantes, con Gabriel y Galán, con Teresa y con Fray Luis.
Todos íbamos paso a paso guiados por el Lazarillo, siempre mendigando mendrugos a cualquiera de los viandantes. Unamuno se reía pensando que el rapaz era el más inteligente de todos. Teresa de Ávila consultaba con don Miguel no se qué asuntos de monjas y frailes disolutos y no sé qué soluciones para la restauración. Calixto y Melibea, acuciados por la Celestina, no perdían recoveco para hacer de las suyas y la alcahueta instaba a teresa de Ávila a que en ellos se fijara para inspirarse en sus poemas amorosos.
Paso a paso transitábamos por Salamanca cada quién delirando lcon los demás de cada una de las locuras mientras el lazarillo continuaba alargando la mano y el ciego le propinaba coscorrones. Paso a paso deteniéndonos donde cada cual había dejado su asiento para volver a dejarlo y continuar el paso a paso.
Salamanca resucita luego de los dorados atardeceres en los dorados anocheceres de todos los de esta comitiva. Salamanca resucita en cada cielo estrellado la locura desprejuiciada de estos personajes a pesar de que el licenciado Vidriera se empeñara en recomponerla con sus asertos. Salamanca resucita cada mañana para dar vuelo al deambular de estas almas que continúan inyectándole el alma a Salamanca.
Quien vaya a Salamanca y no anote en el mapa de su corazón a esta cuadrilla no ha pasado por Salamanca. Hay que verlos deambular noche a noche por esas calles que sacan a relucir los secretos que cada cual esconde. Hay que verlos proyectándose a sí mismo con la ilusión de proyectar al mundo. Hay que sentirlos palpitar al ritmo de una sola palabra: Salamanca.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
P E Ñ A F I E L

Nada más fiel que esta peña, nada más fiel que este castillo: peña fiel, Peñafiel. Fiel por la consistencia pero fiel, sobre todo, por el lugar desde donde campea. Desde su altura protege al Duero y a sus vegas, porque el Duero, por estos pagos, carece de la consistencia protectora y agreste de los desfiladeros de las Arribes salmantinas. Hay que mimar al Duero en su deambular tranquilo y para ello este castillo, en Peñafiel.
Se le ocurrió el nombre al conde castellano don Sancho García; andaba en lid con los moros, concretamente con Almanzor, y una vez alzándose con la victoria, clavó, orgulloso, su lanza en lo más alto de la colina y exclamó: Desde hoy esta será la peña más fiel de Castilla. Y es que Castilla, por sobre todas las cosas, es fidelidad cabal.
Este castillo castellano, construido en lo alto sobre lo alto de la meseta castellana vallisoletana, no solamente es castillo de defensa, no solamente fue baluarte contra los musulmanes, no solamente por su inmensidad maravillosa circularon lanzas y espadas, caballeros a lomos de caballos entrenados para la defensa y el ataque, para la conquista y la reconquista, sino que es el asiento de la incipiente literatura de Castilla. En él se aposentó, libre de estruendos bélicos, pluma en ristre, el Infante Don Juan Manuel. Así es que se trata de un castillo literario y de la primera literatura en esa lengua que comenzaba a hacerse castellana, como su entorno.
Por eso me gusta sobremanera este castillo. El actual, ese que vemos tan ufano, tan desafiante, como diciendo a quien con mala intención va, ven si te atreves, fue capricho de Enrique IV, ya mediado el siglo XV. No quería el rey que quedase en el abandono el original, que las heladas, los vientos, los fríos y los calores castellanos, y sobre todo el abandono, lo dejaran en la nada. Porque este castillo es algo más que un castillo: es el temperamento de Castilla, es la espada y la pluma, es la defensa del reino y de la lengua, es la estabilidad perenne y el futuro promisor.
Las plumas de Castilla, como sus escribientes, siempre fueron recios, consistentes, austeros en el hablar y en el escribir; y también en el pelear. Es decir, fueron fieles a lo que eran. De ahí que Peñafiel sea más que una anécdota en la historia de Castilla y, por ende, en la historia del castellano. Se ha convertido en el fiel guardián no solamente de la geografía y sus caminos sino también de los caminos de la pluma.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
POR SER TAN FERMOSA

Ando en compañía del marqués de Santillana envuelto en montura, espada y copla. Camino por las calles de Carrión de los Condes y es ya siglo XIV, y es como si nada hubiera cambiado, como que el tiempo ha quedado escrito en las coplas, a puño y letra del marqués y a pura inspiración de las zagalas en flor. Ando por Carrión a lomos de la primera literatura castellana, esa escrita con lengua de transición, con lengua de puente entre lo que fue y lo que es nuestro castellano, con el aroma del campo y de las mujeres. Transito por Carrión, de la mano del marqués de Santillana, que no es conde sino marqués por la ciudad de los condes y por la ciudad de las ventanas tempranas que huelen a perfume temprano de castellanas en flor.
Por Carrión se puede andar de la mano de muchas manos, pero que no falte la del marqués, que no falte la de la copla, que no falte la de moza tan fermosa no ví en la frontera, como una vaquera de la Finojosa.
A uno siempre le asombra el político metido a poeta, al caballero agachándose a la vera de una fuente fresca cortando una fresca flor, al batallador que luego de la batalla tiene tiempo para el amor en verso y para el verso amoroso. Dicen que era el marqués de Santillana, además de buen político y guerrero, muy culto, y que poseía una de las mejores bibliotecas de su tiempo. Y no es en los libros abundantes donde se extasió para bordar la mejor poesía del siglo XV: fue precisamente en sus correrías, fue precisamente en sus andadas, fue en el trajinar del campo, en el descanso tras la pugna, en la meditación ante la belleza de la mujer que sacraliza su belleza: En un verde prado de rosas e flores, guardando ganado con otros pastores, la ví tan graciosa, que apenas creyera que fuera vaquera de la Finojosa.
Por eso hay que andar de la mano del marqués para poder descubrir lo que esconde esta tierra castellana diseñada para batallas pero también para rezos, para andar por pasillos de condes y marqueses pero igualmente hojeando las escrituras castellanas, para cantar con los juglares y detenerse en los pastizales, en esos pastizales de verdes prados desde los que se escapa, tan graciosa, aquella vaquera de la Finojosa.
Si Carrión de los Condes no fuera más que el Marqués de Castellana ya sería suficiente, pero es que esta castellana ciudad de yelmo y letras, de recogimiento y holganza, de oración y estruendo de batallas, es sobre todo poesía. Poesía como toda la poesías castellana: poesía de temple, de campo abierto, de meseta inacabada, de sonido de campanas que se pierde hasta donde el horizonte llega. Poesía Carrión convertida también en la piedra moldeada de sus conventos, iglesias, calzadas, visiones, ilusiones.
Pero siempre al fondo la canción, la copla, la dama, el manantial, el rebaño,la libertad. Y también la respuesta, esa que la vaquera de la Finojosa le cantó al Marqués de Santillana: Bien vengades, que ya bien entiendo lo que demandades. Non es deseosa de amar, nin lo espera, aquessa vaquera de la Finojosa.
© Adolfo Carreto, Caracas 2005
PUENTE DE HIERRO = PONFERRADA

Ponferrada es nombre romano y por eso es puente de hierro. Como puente, tránsito, traspasar la orilla, ir hacia otro destino. Y el destino de este camino castellano leonés es el que dirige hacia Compostela. De ahí que los templarios hicieran de las suyas en Ponferrada: es decir, construyeran castillo tipo palacio, para vivir, para rezar, para guerrear, para defender, para atacar... siempre en nombre de Dios o quién sabe de que designio oculto. Los templarios eran lo que eran: defensores de la fe por la espada, conquistadores de territorios para la fe, expulsadores de intrusos por amor a la fe. Los templarios eran monjes, así se dice, a veces con hábito, cuando tranquilamente reposaban en el cenobio, a veces con malla y otros enseres de ataque.
Los templarios fueron una orden monástica guerrera envuelta en el misterio, en el esoterismo, en el secreto. Todavía se continúa discutiendo su por qué oculto. Cuando desaparecieron, lo hicieron también en forma trágica. Su último maestre fue quemado en la hoguera. Pero cuando se asentaron en Ponferrada estaban en pleno auge, eran dueños y señores de la fe, tenían poder para dictar sus propias sentencias contra todo aquel que fuera o pereciera infiel. Protegían a los creyentes, es verdad, pero atacaban sin piedad a los incrédulos.
Ponferrada pasa a depender de la Orden del temple en 1.178, y esa era mucha dependencia, pero fueron, eso sí, protectores de peregrinos de todo tipo de intrusos, incluso de salteadores cristianos.
Por el puente de Ponferrada han transitado muchos creyentes hacia Santiago y no había más que alzar la mirada a ese castillo de los templarios para sentirse seguros. Y al amparo de esa fortaleza Ponferrada fue embelleciéndose con iglesias, lugares de albergue, posadas, y de todo lo necesario para el descanso y después para el avance.
Pero Más que los templarios, a Ponferrada la protege su patrona, la Virgen de la Encina. Muchas Vírgenes de la Encina hay por los campos de encinares de Castilla, así que la encina castellana se ha convertido en sagrada, en alimento de todo. La encina es tan recia, o más, que los mismos templarios. Recia sí, consistente sí, resistente también, pero no agresiva. La encina es árbol para perpetuar, anclada en ese suelo tan duro y resistente que no se inmuta. Pueden pasar siglos y ahí está la encina, la misma encina, como ahí está la patrona Virgen de Ponferrada para continuar guiando hacia Santiago.
Así que Ponferrada no es solamente camino de Castilla hacia Compostela, camino de hierro para sortear todos los inconvenientes, sino también camino de estrella, o de encina, o de Vírgenes que toman a las encinas como su altar de presentación. Y es que Castilla es así, recodo de todo lo que por allí pasó, de lo que allí se quedó y lo que desde allí continúa.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2004
... QUE MUERO PORQUE NO MUERO

Era chiquito, enjuto, moreno y apóstata. Y después santo. O santo cuando era apóstata, que es lo más seguro. O santo por ser apóstata, que es lo que yo creo. Era castellano de Ávila, que es una forma muy pétrea de ser castellano, quiero decir, una esencia mística labrada con el cincel de los picapedreros que por esos entornos hay. Era hombre de caminos y de conventos y por serlo apóstata le dijeron, oficialmente se lo dijeron, y oficialmente fue encarcelado en un convento toledano con todas las de la ley eclesiástica. Como Juán de la Cruz se le conoce porque quiso que la cruz fuera la resurrección de la vida monacal allí donde la vida monacal había abandonado la cruz. Se asoció para tal empresa con Teresa de la Cruz y ambos lograron los imposible: hacer que los carmelitas y las carmelitas se miraran en un espejo todo deformado por el vaho del relajo para que se vieran el rostro tal cual y para, una vez, aclarados, se aclararan la conciencia.
Me gustan estos personajes tenaces, estos señores de la pura verdad que andan por la vida defendiéndola, y que si por ella hay que penar, se pena. Me gustan estos tipos enamorados, místicamente o no, que hacen del poema un retrato de sí mismos sin trampa alguna: alegría cuando el día es diáfano y pesar cuando la noche es tormenta en la conciencia: Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero.
San Juan de la Cruz no fue milagrero y de él decían que era normalote, de buena conversación y de muy buena pluma. Lo que él hablaba con Dios fue solamente confidente su conciencia y Teresa de Ávila, compañera de reforma carmelitana, compañera de arrebatos místicos, compañera de secretos y amores, y compañera de pluma. Entre los dos fueron haciéndose el uno al otro y en los poemas está lo que se dijeron y quisieron que perdurara; lo otro es secreto.
Así que este hombre bajito, de un moreno castellano cincelado por el sol, las heladas y los vientos, apóstata oficial, prisionero oficial, y después santo oficial es de los tipos que merecen la pena: en aquel tiempo y en todos los tiempos.
Iré por esos montes y riberas;
No cogeré las flores
Ni temeré a las fieras
Y pasaré los fuertes y fronteras.
Estos son los santos que me gustan, los que no inventan milagros porque el mejor milagro es su quehacer, contra viento y marea. Y no hay viento peor, ni marea más arrasadora, que aquel que sopla desde los claustros y aquella que avanza desde las conciencias enclaustradas en sí mismas y envidiosas. Ahora es fácil decirlo, pero hay primero que transitar la Noche oscura del alma para después entonar el Cántico espiritual y encender la Llama de amor viva.
Dicen que ningún pintor dejó retrato físico de él en su tiempo pero yo me lo imagino como un castellano de Fontiveros, como un estudiante salmantino, como un rebelde de conventos que han desertado de la rebeldía y se han asentado en la holganza. Y es que no se puede ser poeta y ser malo porque a la maldad todos la entendemos y a la poesía no todos. Y es que no se puede ser enamorado de lo sublime sin que el sublime amor te marque el sendero.
Así es que este pequeño Juan, condenado a prisión conventual por ser quién era, acudió al amor líricamente místico para deshacerse de todos los entuertos, y para buscarlo por todos los caminos:
Iré por esos montes y riberas
No cogeré las flores
Ni temeré a las fieras
Y pasaré los fuertes y fronteras.
Y por esos pagos anduvo, traspasando fuertes, fronteras y noches oscuras, pero abrevando también en manantiales, alargando su figura en los montes, sorteando las riberas sin tronchar las flores. Las flores, que eran con perfume místico, han florecido eternamente en sus poemas.
SALAMANCA QUE ENHECHIZA

Se quedó en la Plaza Mayor porque es allí donde tiene que estar. Cervantes acudió a Salamanca para inspirarse y de ella quedó prendado. Para que conste, así lo escribió: Salamanca que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que la apacibilidad de su vivienda han gustado.
Hay que decir que don Miguel de Cervantes Saavedra es de todas partes, universal por demás, pero es de Salamanca en ida y en vuelta. Dicen que en ella estudio y no es suposición vana pues en sus obras dio vida a la ciudad y a sus estudiantes, como a ese que pregunta, quién eres, y responde: un pobre estudiante salamanqueso. Pobre por pobreza, porque estudiante en aquella época y pobreza iban de la mano a las aulas. También iban los de herencia, que sí, pero esos casi no han pasado a la historia literaria. Sí los que andaban por las calles mendigando no a son de mendigo sino a son de estudiante, que era una mendicatura muy sabia y acorde con el personaje. Sí de los que se inventan tretas para utilizar los reales en otras holganzas. Si los que sabían de ardides para amores clandestinos, para músicas callejeras, para unirse a los mendigos cuando era menester, y para escurrirse por las ventanas de las alcobas de las mozas cuando ellas daban el consentimiento, que no era tan distanciado.
Cervantes se alió en Salamanca para el entremés de esos amores que en aquella época y otras se prodigaron: el caballero que sale de casa para otras batallas, la esposa que queda sumida en el abandono, la promesa del no te olvido, del te espero hasta la vuelta, de qué será de mí con tantas noches en desvelo, y una vez que el trote de la montura dio la vuelta a la esquina, ahí mismo la esposa a la ventana espiando al reemplazante.
Duchos en estos menesteres eran los estudiantes para satisfacer de una sola vez estómago y deseo. Sabedoras doncellas y casadas para poner el ojo en quienes sabían que no eran de permanencia fija. En la cueva de Salamanca se encuentran todos los saberes, se aprenden todas las músicas, se ensayan todos los halagos, se componen todas las estrofas y se empinan por todas las ventanas.
Don Miguel de Cervantes pasó por Salamanca en plan de estudiante y a ella regresó en plan de inmortal amparándose en lo que ya sabía, en los conocimientos adquiridos luego de andar en rondas, luego de sortear espadas que llegaron antes de lo previsto, luego de toparse con barberos y sacristanes que hacían de juglares y entonaban romanzas que podían mudar a su antojo.
Y es que Salamanca daba para eso y para todo: para lo sagrado y para lo mundano, para la espada y para la pluma, para la picardía y para el recogimiento, para la abstinencia en la clausura y la follada en posadas, molinos, bajos puentes, calles cerradas, huertos clandestinos o alcobas de casadas ansiosas. Pero con gracia estudiantil, con desparpajo admitido, sin el reconcomio del pecado de por medio, por mucho que predicaran los predicadores que ansiaban también su oportunidad.
Así es que Cervantes pasó por Salamanca a ritmo estudiantil y dejó a Salamanca inmortalizada en su pluma, aunque sea a estilo de entremés, como en la cueva, aunque sea a estilo de novela ejemplar, como El Licenciado Vidriera. Por eso dejó escrito, y consta en piedra: Salamanca que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2005
SALAMANCA SIN TIFUS

Tuvo que andar por estas orillas porque nació en Sahagún donde los templarios vistieron su temple sagrado guerrero con castillos de este tenor, con fortalezas de esta raigambre, con puentes levadizos para sus incursiones y excursiones. Tuvo que andar a trote por las callejas que dan a la iglesia de San Tirso y a la de San Lorenzo, y por los senderos que dan al río y por las colinas que dan a escondites. Tuvo que soñar con Compostela porque Sahagún es camino de peregrinos, y por lo mismo de albergues, y por lo mismo de reposo, y por lo mismo de oración. Tuvo que andar por todos los alrededores a pesar de ser hijo único y tardío, por eso protegido por unos padres que tuvieron este hijo de milagro. Y le pusieron por nombre Juan, que no es gratuito: el Bautista también es tardío, también nacido por milagro, y también corredor de alrededores, y de ayunos, y de alimentos a base de miel silvestre.
Lo llamaron Juan y a pesar de ser de Sahagún se hizo y fue de Salamanca: al fin y al cabo todo queda en casa, porque Salamanca fue la casa de los santos castellanos, porque hacia Salamanca conducía el camino donde el saber se convertía en sagrado. Que lo digan Teresa de Ávila y Juan de Fontiveros, que luego se apellidó de la Cruz, y que allí se hicieron, en Salamanca.
Juan, el de Sahagún, es castellano por todos los costados, desde el del nacimiento en 1430 hasta el de la muerte, en 1479. Así que este leonés San Juan es el Santo salmantino que Salamanca no tenía.
Salmantino de a pie y de iglesia por todos los caminos de la ciudad y por todos los coros de los claustros, que mira que hay claustros y recovecos en Salamanca; que mira que hay donde pasear y donde meditar, que mira que hubo y hay bullicio y sangre de estudiante. Que mira que hubo y hay filosofías y teologías, y poetas místicos como Unamuno, y catedráticos de clase como Fray Luis, que también fue leonés de Salamanca, y en ella está, custodiando la entrada plateresca de la Universidad, que es el milagro salmantino bordado en filigranas sobre piedra dorada, y bordado en el saber manando de las aulas y paseando por los claustros. Y luego por las calles. Y de las calles al cielo.
Este salmantino San Juan de Sahagún dicen los que de él saben que “predicaba muy fuerte contra los ricos que explotan a los pobres”, que es distinto de predicar fuerte contra los ricos que no explotan. Dicen que en un pueblo habló tan fuerte contra los terratenientes que no pagaban lo debido a los campesinos “que aquellos ricachones no le volvieron a dejar predicar en el pueblo”. O sea, que la historia de este tipo predicación es reiterativa y siempre conduce a lo mismo.
Pero Salamanca le debe a este San Juan su salud: consiguió que Dios la librase de la peste del tifus negro, que a tantos cristianos castellanos se llevó por delante. Y dicen además que les dio agua en abundancia cuando la sequía asolaba a la ciudad.
El milagro de San Juan, el que nació en Sahagún, fue la predicación, la palabra. Y no podía ser otro estando en Salamanca. Porque en Salamanca siempre ha sido la palabra el milagro que sale de las aulas y de los claustros. Y tan segura es esa palabra que toda Salamanca es una hechura de verdades cinceladas en piedra.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2005
SAN ESTEBAN: EL CONVENTO

Este convento es mío porque sí, y sin más explicaciones. Este convento de San Esteban, en Salamanca, es de tantos, y porque sí, que las explicaciones sobran. Es de Teresa de Ávila y en el confesionario que aún se conserva se arrodillaba para confesar unos pecados que no existían. Es de Miguel de Unamuno que allí acudía en procura de una eternidad que quiso ahogar en el pozo del claustro y no lo logró, porque la eternidad, sobre todo la de Unamuno está a salvo de todos los intentos de anularla. Es de Bartolomé de las Casas consultando al padre Vitoria sobre la igualdad de los indígenas con los europeos solamente por el argumento irrefutable de ser todos hijos de Dios. Es sobre todo de Domingo de Soto y de Pedro de Sotomayor, de Francisco de Vitoria, Medina y Mancio que allí vivieron y allí continúan en cuerpo y espíritu.
Desde este
convento Salamanca se ha exportado a sí misma. Exportó el derecho internacional
y la semilla de la declaración de los derechos del hombre, porque los dominicos
que en él meditaban, comandados por Vitoria, se empeñaron. Exportó la más
rotunda defensa teológica de los indígenas del Nuevo Mundo, porque allí dio sus
pasos en las letras Bartolomé de las Casas. Exportó el auge de la reforma
carmelitana de Teresa de Jesús porque quienes la asesoraban la asesoraron a
cabalidad. Exportó no solamente saber a la cercana universidad sino también
misticismo, y coraje, y principios de justicia. Exportó saber a raudales en
forma de palabra y de obra: por obra de la palabra y por obra de la escritura,
por obra de la predicación y por obra de la pluma. El saber salmantino se apoyó
en este convento y este convento apoyó al saber salmantino.
La dorada piedra
de este convento es igualmente predicación, por dentro y por fuera. El claustro
de los reyes es real, y no porque se dedicara a la realeza de la época, sino
porque en los medallones están consignados los reyes de Israel con toda la
enjundia de su anhelar eternamente una patria según lo había prometido Abraham a
su descendencia.
Este convento es
también Trento por obra y Gracia del Emperador Carlos V y por obra y gracia de
Domingo de Soto. Desde Trento hacia acá la Iglesia católica fue otra cosa, en
saber y en hacer y esa gloria le cabe a este lugar. He subido una y mal veces
por la famosa Escalera de Soto porque por esa escalera que, además de ser
destreza arquitectónica se ha asentado en el silencio monacal e intelectual, fue
el lugar de paso de todos los que allí han sido, que son tantos como el saber
que perdura.
Por eso este
convento dominico nadie me lo quita de la entraña. El arte se une al saber y el
saber a la perennidad. Si algo no puede pasar inadvertido en Salamanca es San
Esteban porque también allí tiene su asiento Cristóbal Colón cuando fue en
procura de verdades religiosas para la conversión de unos descubiertos que se
sospechaba no eran dignos de la redención.
Pero entre todos
los recodos me quedo con el coro: en esos sillares se ha meditado tanto y en
tantas cosas que es como la fuente de donde fluye la búsqueda de la verdad. Y
todo hay que decirlo, al son gregoriano de las notas de un árgano que todavía
hoy perdura.
© Adolfo Carreto, Caracas, 2005
SAN GREGORIO

Tres
ciudades castellanas, cuatro mejor, o cinco, mejor todas las ciudades
castellanas son cunas de predicadores de la Orden de Predicadores. Tres dije,
porque tres de ellas, Valladolid, Salamanca y Ávila, fueron y son claustros de
sabiduría dominicana al por mayor. Exportadoras del saber por doquier,
auspiciadoras de derechos humanos cuando los derechos humanos parecían todavía
no existir, ni en la península ni allende los mares. Tres ciudades con coros
para meditar, con claustros para continuar meditando y con aulas para que la
meditación se tradujera en ciencia. Los dominicos lo tenían claro: ora et
labora, reza y trabaja lo rezado, medita y enseña lo meditado.
Tres ciudades,
tres, Valladolid con el convento de San Gregorio, Salamanca con el convento de
San Esteban, Ávila con el convento de Santo Tomás, promovieron a lo ancho y
largo la filosofía y la teología que hacía falta. Más de un indígena tiene que
agradecer a los dominicos de estos tres claustros por haber roto la creencia de
la creencia de la época que consistía en que los indígenas carecían de alma.
Los tres
conventos tienen historia a rabiar, historia teológica, historia histórica,
historia mística y ascética, historia de santidad, historia de rebeliones,
historia de conflictos. Bartolomé de las Casas se paseó por estos tres
claustros, rezó en estos tres coros y discutió con los teólogos de estas tres
aulas para llevar al nuevo mundo lo que se empeñaba en llevar: justicia y
derecho. También Cristóbal Colón pisó las losas de estos tres claustros en
procura de apoyo para sus propósitos. Y en el convento de Valladolid
precisamente fue a pasar sus últimos días acusado por la envidia de quienes no
soportan a los emprendedores.
Así que Castilla,
a través de sus dominicos, se expandió por todos los reinos para intentar
corregir los desaguisados a veces, pero también otras veces, en honor a la
verdad, para cometerlos. Estoy refiriéndome a la Inquisición.
Tres ciudades
castellanas dominicanas que son lo que son por la gracia de otra ciudad
castellana: Burgos. En Caleruega nació quien iluminó a todos estos predicadores
a hacer de la verdad el eslogan de su quehacer: Domingo de Guzmán, el castellano
que revolucionó la iglesia de la época empeñado en suplantar a los obispos del
monopolio de la predicación.
Así es cómo
Castilla se alza para proyectarse por el mundo. Y así es cómo estos tres
conventos castellanos, dos todavía en vigencia, el de Salamanca y el de Ávila,
uno convertido en Museo, el de Valladolid, han dado identidad al pensamiento
teológico.
San Gregorio vive
ahora albergando las tallas de Alonso Berruguete, Juan de Juni, Gregorio
Fernández, Pedro de Mena, José de Mora, Salvador Carmona, Francisco Salzillo...,
todo un mundo policromado de Cristos, Vírgenes, Apóstoles, Nazarenos,
Dolorosas... que resucitaron gracias a los buriles y a la creencia.
© Adolfo
Carreto, Caracas, 2004
S I L O S
 |
|
¿Y
qué es este monasterio si no es ciprés? ¿Y qué este ciprés si no monasterio?.
Todo en Silos es un silencio castellano refugiado en sí mismo. Todo en Silos es
una oración gregoriana indicando el ciprés el camino. Todo en Silos es ora et
labora, reza y haz de la oración fruto, siembra y recoge y haz de la cosecha
plegaria. Todo en Silos es la piedra hecha meditación, son los claustros hechos
pasos benedictinos camino hacia la eternidad. Todo en Silos es reposo
definitivo, pero nunca muerte. En Silos la vida apunta hacia su destino, que es
el más allá.
Pocos rincones en Castilla
tan sagrados como éste, tan silenciosos, tan orantes, tan místicos, tan
ascéticos, tan definitivos.
El claustro y sus capiteles
reproducen un mundo divino y humano apto para la eternidad. Aves, arpías,
sirenas con rostro femenino, dragones, leones, ciervos, y la flora: tallos,
hojas de acanto, piñas, qué sé yo; pero igualmente los 24 ancianos del
Apocalipsis, también la Visitación, la Anunciación, el Nacimiento, el anuncio a
los pastores, la huida a Egipto. Y más, mucho más. Este claustro es el resumen
de la creación, de la de antes del pecado, de la de cuando el pecado, de la de
después del pecado.
¿Qué habrán meditado los
monjes en este claustro? ¿Qué plegarias secretas habrán susurrado para posibles
milagros? ¿Cuántas veces se habrán extasiado en ese ciprés, que es el ciprés, no
otro antes de él, no otro después?.
Los reyes castellanos lo
mimaron y no es para menos. Hasta extensión territorial le donaron. Así es que
los monjes fueron también una especie de señores feudales que mandaban y
mantenían a los labradores de los contornos. Pero no señores feudales como los
otros, imposible. Con ese ciprés ahí, señalando siempre lo que hay que señalar,
no puede uno anclarse en el terruño: la vida es para la muerte, y la muerte para
la resurrección.
Dicen que fue en el siglo
VII, con los visigodos, cuando este monasterio comenzó a ser. Dicen que los
monjes tuvieron que abandonarlo cuando los árabes comenzaron la invasión, pero
el siglo X les imprimió nuevo vigor. También Almanzor los asustó, pero luego ya
todo fue floreciente.
Silos, además, fue
inspiración para las hazañas de otros castellanos. Uno de ellos, nacido a pocos
pasos de Silos, en Caleruega, Domingo de Guzmán, fundó la Orden de predicadores,
unos mendicantes no concebidos para encerrarse en cenobios, para andar caminos
en procura de infieles para convencerlos de su equivocación. Santo Domingo de
Silos, y Santo Domingo de Guzmán son raigambre de la misma entraña castellana,
moldeados en la misma fragua de la fortaleza, desafiadores de todos los tiempos.
Y es que si Castilla es
castillos igualmente es monasterios. Los hay a granel. Pero como este de Silos,
pocos. Pocos con el emblema de este ciprés que es una oración vegetal entre la
oración pétrea de capiteles y arcadas.
|
SOY MUDEJAR

En Sahagún todos los castellanos nos hicimos mudéjares. Aunque el mudéjar no pareciera castellano, por su tono andalusí, y porque tampoco es piedra la que campea en sus muros sino ladrillo, se hizo castellano de pura cepa. Y en Sahagún se bautizó como tal por la gracia de San Tirso y de San Lorenzo. En Sahagún se reza en mudéjar antes de continuar camino hacia Santiago, que viene siendo el destino último de todos los acampaderos de Castilla, para luego continuar el sendero de la oración en el lenguaje de la fe, independientemente del estilo arquitectónico en la que esa fe perviva.
Mudéjar es sonido árabe castellano y viene de mudayyan, que es lo mismo que decir: aquel a quien es permitido quedarse. Y el mudéjar de Sahagún se asentó en este rincón leonés para bifurcase luego por otros rincones castellano leoneses con toda la gracia seria de lo andalusí.
Sahagún tiene mucho
que ver, mucho en lo cual extasiarse, puertas para entrar y salir, el puente
inconfundible con el inconfundible río de todas las ciudades castellanas, pero
tiene, sobre todo, estos dos templos, el de San Tirso y el de San Lorenzo
construidos ahí para la perpetuidad. No importa que el material empleado para su
construcción sea de menor consistencia que la piedra castellana; dicen los
entendidos que el mudéjar se inclinó más por lo económico, por el ladrillo, por
el yeso, por la cerámica, y por esa madera con elementos geométricamente
decorativos, que hacen de los templos cristiano mudéjares prolongaciones de
mezquitas, confluencia de estilos, encuentro de culturas, gentes y creencias.
Y eso es lo que a
uno le pasa cuando se adentra en Sahagún por esa puerta que parece un arco de
triunfo, que ofrece al forastero la realidad de ser bien venido al adentrarse
por ella.
Llamaban a los
musulmanes conversos, aquí radicados, moros de paz, lo cual es un lujo que
debería haberse perpetuado de lado y lado. En Sahagún así fue, y todos los que
desde Sahagún nos hicimos mudéjares castellanos llevamos el temple no de la
sumisión sino de la confluencia. Existe una estética islámico cristiana que se
llama mudéjar. Existe un darse el abrazo entre dos culturas de fe, y entre dos
culturas de refugio de la fe, que se llama mudéjar. Existe, como consta en
códices, un
temperamento castellano legado por los moros de paz que se llama mudéjar, y que
se afana en la alfarería, en la herrería, en el trajineo, en los constructores
de obras con materiales menos nobles que la piedra, como el ladrillo y el yeso,
pero quizá más pintureros.
En Sahagún se da
todo esto. O sea, que este pueblo leonés nos ha proporcionado esta identidad que
vino subiendo desde el sur y que en la meseta se hizo inequívocamente
castellana.
Yo me apunto a
Sahagún porque Sahagún me enseñó de qué material estoy moldeado.
TERESA DE CEPEDA

Dicho así es como si no se hubiese dicho mucho. Pudiera ser una cualquiera, campesina o de abolengo, de aquí o de allá, artista de poco nombre o ama de casa innominada. Pudiera ser mujer de campo o mujer que jamás pisó el campo. Pero si decimos que Teresa de Cepeda es Santa Teresa de Jesús, la cosa cambia, todo cambia, todo se transforma en otra dimensión. Podemos decir Teresa de Jesús o Teresa de Ávila: tanto monta. Podemos decir también Teresa de Castilla, y no pierde absolutamente nada la identidad, ni siquiera la santidad. Porque teresa de Jesús es una santa castellana de pura cepa, y esa cepa no es otra que Ávila, tierra de cantos y de santos, tierra de piedra afincada en la tierra y de mística afincada en el cielo.
Teresa de Jesús es de mis preferidas, como mujer inclusive. Si uno le coloca entre paréntesis lo de (santidad) sigue siendo tan santa como lo que fue, es y será.
Teresa de Jesús arrancó de
Ávila para seguir camino a todas partes pero llevándose a Ávila y su tierna piel
de granito por doquier. Andariega por demás y no le sobraron caminos, le
faltaron. Y no pareciera de una corre caminos andar por los altos del
misticismo. Y es que a los altos del misticismo se transita por los caminos de
este mundo envueltos en noches oscuras, por muy castellanas que sean las
estrellas, y en moradas interiores, por muy abierta que sea la meseta.
¿Quién puede rezar así que no
se llame Teresa y sea de Ávila?: Vivo sin vivir en mi y tan alta vida espero que
muero porque no muero. ¿Quién puede ser tan rebelde para dar un vuelvo a la vida
monacal disipada de entonces que no se llame Teresa y que no sea de Ávila? ¿Y en
quién puede sostenerse espiritualmente para estos caprichos de reforma si no es
en el mismo temple santo abulense de Juan De la Cruz, de Fontiveros, que además
de santidad y secretos íntimos, y místicos, compartían pluma convertida en verso
rezado?
No soy devoto de Teresa, de
teresa soy admirador, porque es de mi entorno castellano y sé cómo nos las
traemos; si soy devoto de su santidad, una santidad que lo mismo se manifestaba
entre los pucheros que en los coros; pero sobre todo soy adorador de su pluma.
La pluma de Teresa, como la de Juan, desbordan amor por toda su tinta. No sé si
se trata de amor místico o no, en cualquier caso se trata de Amor, que no hay
más que uno y hay que escribirlo con mayúscula.
La vida de esta mujer fue un
torbellino de imaginación o de locura incomprendida. Y es que tenemos la maldita
manía de apellidar locura a aquello que no entra en nuestros cabales. A mi esta
mujer me sabe a una Castilla femenina que derrocha temple y majestuosidad en
todo su quehacer. Por eso pienso no solamente que de Castilla salen todos los
caminos sino que por todos los caminos retorna uno a Castilla, tanto por los
caminos de robles y encinas, de regatos y amapolas, de tórtolas y cabras
montaraces, como por los caminos de las estrellas, que son los caminos místicos
que todas las anochecidas se dejan ver en los cielos castellanos.
Cada vez que paso por Ávila
camino de Salamanca, que es el ir, el venir y el reposo definitivo de Teresa, y
que es también mi lugar, le rezo a mi manera. Le digo simplemente: Hola, Teresa,
¿todavía por estos pagos?. Y ella, como buena zagala: Pues ya ves, ¡arreando los
caminos!.
Adolfo
Carreto, Caracas, 2005
TIERRA DE CAMPOS

Alonso Berruguete está
ahí, en la plaza Mayor palentina, dejando constancia de todas las esculturas que
ideó. Alonso Berruguete no es de piedra, es de madera, sea de caoba, sea de
pino, sea de encina, sea de roble; es, sobre todo, ante todo, retablo. Alonso
Berruguete ha bajado a los santos del cielo para hacerlos vivir en la tierra que
un día fue suya y la santificaron. Santos de madera policromada de cualquier
árbol de Castilla con sueño de eternizarse. Santos para caminar otra vez por las
calles, como antaño, para asentar los pasos de los feligreses. Santos humanos, a
veces con semblante de tragedia, a veces con semblante de resurrección, austeros
siempre. Recios siempre. Castellanos. Acostumbrados a las intemperies de estas
tierras de radicales intemperies. Alonso Berruguete nació en Palencia, y eso lo
dice todo.
Palencia no es tierra de Duero, es verdad, pero es tierra de campos, ahí donde la meseta se hace más meseta, ahí donde el trigo se hace más dorado, ahí donde la vista carece de fronteras y donde los caminos no se retuercen. Sí hay montaña, claro que sí, con montaña que mira a Burgos, pero no importa. Llanura y montaña palentinas están sembradas, además de pan, de románico.
El románico es un pan castellano cocido a horno de leña, de esa leña que ya no sirve para que Berruguete estilice santos, pero sí para que la leña purifique y hornee; una hogaza castellana amasada con manos firmes. El románico es el estilo austero por antonomasia, el que mejor cuadra por estas tierras, porque no es suntuoso ni presuntuoso. El románico es más de suelo firme, asentado, que cualquier otro estilo. El románico es para el silencio, el recogimiento, la meditación. El románico no distrae, en encierra. El románico es para arrodillarse, el rostro entra las manos, contemplando lo que el románico desea que se contemple.
Tiene Palencia mucho románico en su cosecha,
como tiene el Carrión mucho regadío que, a la postre, va a dar al Duero, que es
el río de Castilla. Tiene Palencia mucho arco demedio punto, mucha consistencia
de su decidida edificación.
No sé con qué quedarme, si con Carrión de los Condes o con Frómista, ya al norte ambos, uno y otro al lado. Palencia no quiere desprenderse del Camino de Santiago y ahí está, retornando nuevamente a él, Frómista. Ahí está la iglesia de Santa María, que es románico de pura raza castellana, de puro entronque en la tierra de campos. Ahí está Santa María, redonda y cuadrada, con ventanales estrechos para todas las vistas. Y ahí está Carrión, haciendo gala de su Iglesia de Santiago, que es ya santuario de peregrinos. Ahí está la Palencia castellana, camino de todos los caminos.
Adolfo Carreto, Caracas, 2004
ZAMORA, MUERTE Y VIDA, VIDA Y MUERTE

El
camino de Santiago, ruta la plata, hace un descanso en Zamora. El río Duero
siguiendo su curso descendente, bajando hacia Portugal para enterrarse en el
Atlántico vía Las Arribes zamorano salmantinas, hace un descanso en Zamora
porque Zamora es para descansar. No sé qué tienen estos ríos castellanos que al
llegar a su ciudad se amansan, se aquietan, se regodean en lo que en sus aguas
se refleja. Igual que ocurre con el Tormes en Salamanca, igual con el Duero en
Zamora. Son ríos que terminan abrazándose en las Arribes para continuar, siendo
uno solo, hacia Portugal.
El Duero es mi río. Todos tenemos un río que riega nuestra alma, el Duero es el mío. Lo he dicho cantidad y cantidad volveré a repetirlo. ¿Qué tiene este río para que quienes hemos nacido a su orilla nos volvamos tan serios como es él?. Porque, si de seriedad se trata, pocas ciudades como Zamora. Zamora no fue una ciudad ganada en una hora. El río vio discurrir el tiempo para que Zamora fuera lo que fue, para que Zamora sea lo que es, y lo que será. Zamora, tierra de combates, ciudad de intrigas, puertas amuralladas para escaparse y para la traición, mazmorras para los perseguidos de antaño, almenas para los perseguidores de siempre. Zamora no se ganó en una hora, claro que no.
Dicen que Zamora es la capital del románico.
Pues lo es. Y de otras muchas cosas. No hay más que enfrentarse a la iglesia de
la Magdalena. Las arquivoltas son un jardín pétreo y austero, como son austeras
todas las vegetaciones castellanas. Y si de austeridad castellana se trata,
Zamora. Cualquier calle, cualquier recoveco, cualquier escondite, cualquier
plaza minúscula, porque Zamora no es grandiosidad, ni siquiera la catedral es
grandiosa, ni siquiera la puerta angosta por donde se deslizó doña Urraca.
Zamora exhibe una Semana Santa distinta de
todas las Semanas Santas, una pasión castellana deambulando por sus calles
a marcado paso lento para dejar testimonio de
todas las tragedias, de la más grande tragedia. Cristos, Dolorosas, ladrones
buenos y malos, verónicas, soldados con látigos,
cirios, rosas, candelabros, lágrimas de cera,
chisporroteos de llamitas... Procesiones casi fantasmas las de la noche. Y esos
Pasos, en sus parihuelas de madera moldeada por buriles artísticos, también van
hacia el Duero para dejar sobre sus aguas los suspiros de las angustias eternas.
Una interminable cabalgata zamorana a paso
lento va marcando la historia que rodea la cruz. El Nazareno, con su cruz a
cuestas, hombro y espalda soportando el peso, hacia
delante la pierna izquierda para cruzar el
puente sobre el río, para que el agua del Duero lo refresque. O sea, que
Salamanca sin Tormes no es todo, igual Zamora sin Duero, igual Zamora sin Pasos,
igual Zamora sin doña Urraca.
Zamora es una cofradía todo el año, inclusive
hasta el día de resurrección, cuando el Cristo, de Ramón Álvarez, desafiando
todos los desafíos, emerge del sepulcro para no retornar a él.
Muerte y resurrección en Zamora. Y para que no
haya duda sobre la alegría postrera el triunfo sobre la muerte ahí está,
acompañando al Hijo, la madre igualmente resucitada antes de morir, la Virgen de
la Alegría, es decir, Zamora.
Todo
en Zamora es una Semana Santa con final feliz, como debe ser. Y el río que la
adorna y protege, una vez también resucitado, echa a andar para discurrir por
los acantilados de las Arribes rumbo al Atlántico, que es su destino postrero y
eterno.
Adolfo
Carreto, Caracas, 2004
Con este tema: Zamora, ... llegamos al final de los tratados en este apartado de Adolfo: Castilla en el alma" que hemos venido publicando periódicamente. Hoy 7 febrero de 2018, hubiera cumplido 74 años. Falleció en 2008